CURSO 2019/ 2020
1ºESO
MITOS GRIEGOS
2º ESO
EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA
1º BACHILLERATO
GUÍA DE LECTURA DE DON QUIJOTE
NOVELA DE AJEDREZ
CURSO 2018/2019
- Crónica de una muerte anunciada (Actividades y solucionario)
- Textos para comentario
- Texto para comentario
- Texto para comentario
Resumen Crónica de una muerte anunciada
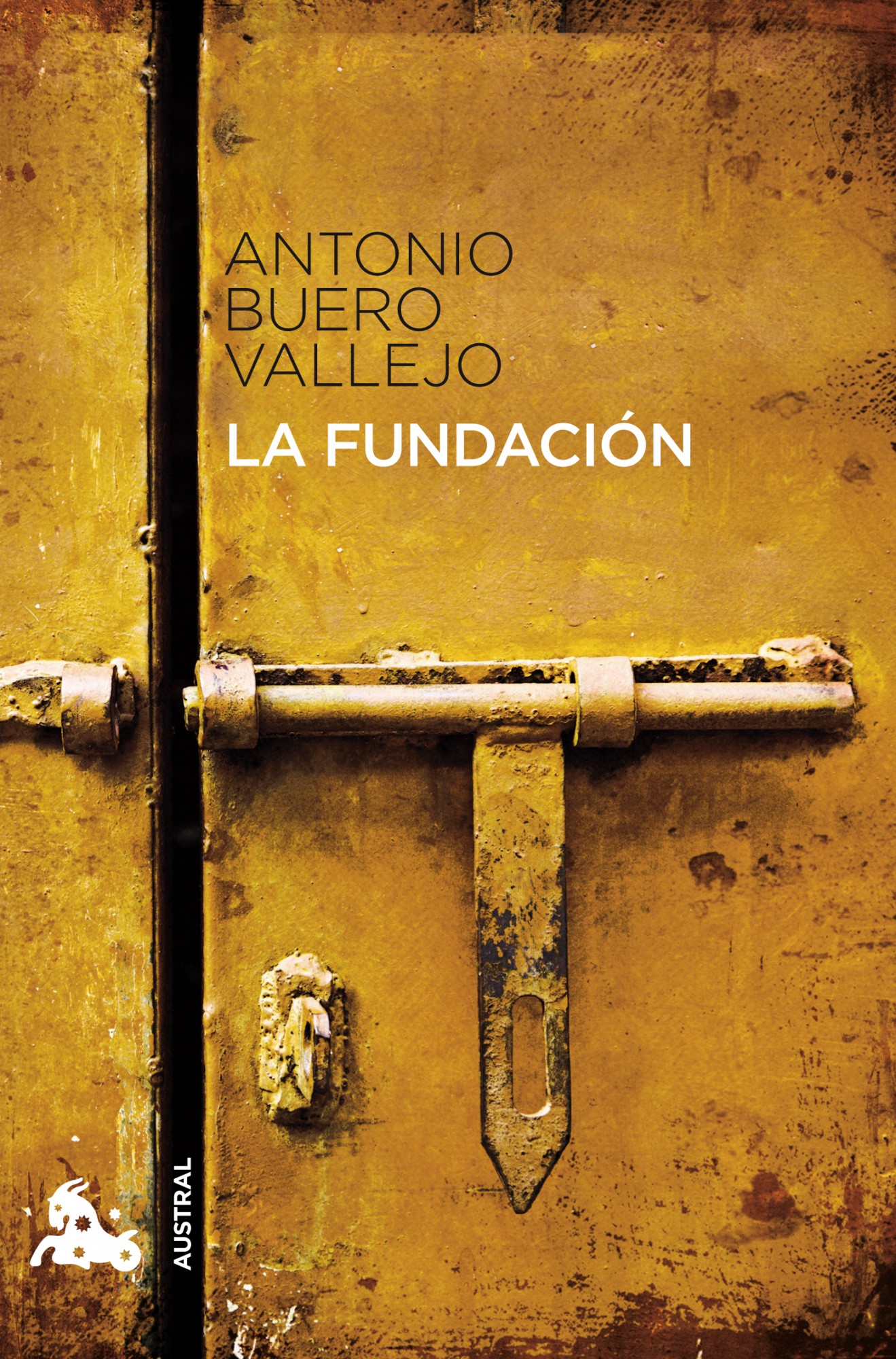
LA FUNDACIÓN
- LA MÚSICA EN LA FUNDACIÓN
- SELECCIÓN DE TEXTOS DE LA FUNDACIÓN
La Fundación
(2018)
1. Técnicas y
recursos dramáticos en La Fundación.
A)Habría que
destacar la importancia de las acotaciones que muestran los cambios en el
espacio escénico: mobiliario, luz , música… Por otro lado, los efectos de
inmersión consisten en identificar al espectador con el punto de vista del
protagonista, a pesar de que no lo sepamos hasta muy avanzada la obra. El autor
hace participar al espectador de la enajenación del protagonista, el público ve
lo que ve Tomás, y solo descubre la realidad a medida que este la descubre.
B)O alumnado deberá referirse, polo menos, aos
dous primeiros aspectos sinalados a continuación. 1.-Las ACOTACIONES. Resultan un elemento clave en el teatro de
Buero; en ellas están minuciosas descripciones del escenario, gestos,
movimientos y actitudes; tienen singular significación para comprender el
desarrollo de la obra. Las acotaciones más extensas se encuentran al inicio de
cada una de las dos partes de La Fundación. La primera, que abarca más de dos
páginas, describe meticulosamente el escenario irreal de la fundación. En las
de la segunda parte, especialmente en las del segundo cuadro, se describe
nítidamente el escenario de la cárcel. Así pues, las acotaciones proporcionan
información sobre: el espacio, la música, la pintura, la luz, personajes y
vestimentas, gestos, voz… 2.- EL EFECTO
DE INMERSIÓN. En esta obra se emplea una técnica denominada ―efecto de
inmersión‖, recurso teatral que busca que el público participe de los problemas
y de la situación anímica de alguno de los protagonistas. Para ello, se provoca
la identificación del espectador con el punto de vista del protagonista loco.
De esta forma, el espectador es ―engañado‖ por el autor, que lo hace participar
de la enajenación del protagonista, ya que el público ve lo que ve Tomás, y
solo descubre la realidad a medida que el personaje la descubre. Al final el
espectador descubre que su percepción era tan falsa como la del protagonista.
Esto le lleva a preguntarse si como Tomás, o como él mismo hace unos instantes,
no estará viviendo en un error, en una ―fundación‖, tras la que se ocultan
otras realidades. 3.-ELEMENTOS
SIMBÓLICOS. Los elementos simbólicos más importantes son la fundación, que
representa la realidad falseada, deformada y embellecida por la mente de Tomás
para su evasión de la realidad; el ventanal y el paisaje, que simbolizan la
libertad y el futuro; el retrete descubierto, que representa la dignidad humana
pisoteada; los hologramas nos hacen pensar hasta qué punto lo que perciben
nuestros sentidos es real o pura ilusión. 4.
LÉXICO CULTO, ESTILO CUIDADO Y REFINADO, NO EXENTO DE IRONÍA.
2. Análisis de
personajes de La Fundación.
Los alumnos deberían hablar de los cinco personajes
condenados a muerte y analizar sus principales rasgos y su función en la obra:
Tomás, Asel, Tulio, Lino y Max. También deberían explicar la importancia de
Berta y del compañero de celda enfermo
3. Argumento e temas
fundamentales en La Fundación.
Además de resumir de forma coherente el argumento de la
obra, el alumno debería explicar algunos de los temas principales: la libertad
en contraposición con el poder de la opresión (el ser humano es un prisionero,
necesidad de luchar por la libertad, tortura, culpa, pena de muerte…), el
contraste entre ficción y realidad, entre mentira y verdad, la locura como
forma de evasión, la delación, la comunicación... Todo ello con ejemplos y
referencias que muestren su conocimiento de la obra.
4. Lugar, tempo e acción en La Fundación
Textos
Modelo orientativo (17)
·
Explica el contenido del diálogo y relaciónalo
con el sentido de la obra; desarrolla argumento y temas fundamentales de La
Fundación. (1.5 puntos)
TOMÁS.—¿Nunca te has
preguntado si todo esto es… real? ASEL.—¿La cárcel? TOMÁS.—Sí. ASEL.—¿Quieres
volver a la fundación? TOMÁS.—Ya sé que no era real. Pero me pregunto si el
resto del mundo lo es más… También a los de fuera se les esfuma de pronto el
televisor o el vaso que querían beber, […] (La Fundación)
Convocatorias anteriores
Explica el tema de
este fragmento en relación con la obra a la que pertenece: (1.0 puntos) ASEL.—
Poco importan nuestros casos particulares. Ya te acordarás del tuyo, pero eso
es lo de menos. Vivimos en un mundo civilizado al que le sigue pareciendo el
más embriagador deporte la viejísima práctica de las matanzas. Te degüellan por
combatir la injusticia establecida, por pertenecer a una raza destacada; acaban
contigo por hambre si eres prisionero de guerra o te fusilan por supuestos
intentos de sublevación […] (La Fundación)
El tema central de este fragmento es la violencia (―Vivimos
en un mundo civilizado al que le sigue pareciendo el más embriagador deporte la
viejísima práctica de las matanzas‖). En la obra se insiste en la distinción
entre violencia y crueldad: Buero aboga por una limitación de la violencia, por
un rechazo de la crueldad (esa crítica está presente en el fragmento), pero
nunca por un abandono de la lucha contra lo establecido, contra aquello que
supone la alienación del hombre. Se puede aclarar que en La Fundación no se
alude tan solo a un tema histórico ni político (―acaban contigo por hambre si
eres prisionero de guerra o te fusilan por supuestos intentos de sublevación‖)
sino al sentido de la existencia humana, la mentira, la búsqueda de la verdad,
lucha por la libertad .
. Explica la técnica dramática de este fragmento y su función en la
trama de la obra (1.0 puntos):
(TOMÁS observa la desaparición de la lámpara sin demasiada sorpresa y
se pasa una mano por la frente. Luego va a la cabecera de la cama para encender
la pantallita adosada a la pared. Va a extender la mano y ve cómo la pantallita
se sume en el muro. MAX sale del encortinado chaflán abrochándose el pantalón
bajo la camisa suelta. TOMÁS vuelve a la derecha del primer término.) TOMÁS.—
Asel… ¿Nunca hubo nada aquí? (La Fundación)
La técnica dramática es la del efecto de inmersión, que
consiste en identificar al espectador con el punto de vista del protagonista.
En este fragmento se plasma en la extensa acotación, reflejo de la
transformación del espacio escénico. El autor hace participar al espectador de
la enajenación del protagonista, el público ve lo que ve Tomás, y solo descubre
la realidad a medida que este la descubre. Esto le lleva a preguntarse si es
como Tomás, si también vive en una ―fundación‖. También se podría tratar de la
importancia de las acotaciones escénicas en el teatro de Buero Vallejo, aunque
si el alumno no hace referencia al efecto de inmersión no podría obtener la
puntuación total.
Explica el proceso del
protagonista de la obra a partir de este fragmento: (1.0 puntos) TOMÁS.—¿He
estado lleno de imágenes asombrosamente nítidas. Y eran falsas. En cambio se me
han borrado otras que, según vosotros, son las verdaderas. […] He sufrido
alucinaciones […] quizás las sufro todavía. ASEL.—Crees. Pero tu cabeza no rige
bien; tú mismo lo reconoces ya…Ves cosas que los demás no vemos, hablas de
personas que desconocemos… Supongamos por un momento que estás bajo la
impresión de un falso recuerdo. TOMÁS.—¿Un falso recuerdo? (La Fundación)
En este fragmento el centro de atención está constituido por
el progresivo desmoronamiento del mundo inventado de Tomás y su sustitución por
el real imágenes asombrosamente nítidas…He sufrido alucinaciones… El personaje
está librando así una batalla, ayudada por el auxilio externo que representa la
actitud de Asel supongamos por un momento que estás bajo la impresión de un
falso recuerdo… Para obtener la puntuación total el alumno debería citar las
causas que llevan a Tomás a creerse en la fundación que imagina, así como las que
le conducen al despertar a la realidad de la prisión en la que está encerrado
junto a sus compañeros. Además, debeidentificar “las imágenes asombrosamente
nítidas” con la fundación y explicar que el hecho de que Tomás diga
"quizás las sufro todavía" indica que el proceso de recuperación
todavía no se ha llevado a cabo en su totalidad.
LINO - No hay que ponerse en lo peor.
ASEL.- Eres
joven... ¿Es la primera vez?
LINO.- Si ¿Y tú?
ASEL.- La tercera. La segunda fue muy larga... Ésta no lo será tanto. Y
ya no habrá una cuarta.
LINO.- Eso no lo puedes decir.
ASEL.- Aun cuando escapase de ésta, no la habrá, porque estoy agotado.
Hace tiempo que me pregunto si no somos nosotros los dementes... Si no será
preferible hojear bellos libros. Oír bellas músicas, ver por todos lados
televisores, neveras, coches, cigarrillos... Si Tomás no fingía, su mundo era verdadero para él, y mucho más
grato que este horror donde nos empeñamos en que él también viva. Si la vida es
siempre tan corta y tan pobre, y él la enriquecía así, quizá no hay otra
riqueza, y los locos somos nosotros por no imitarle... (Con triste humor). Es
curioso. Me gustaría que fuese verdad todo lo que siempre he combatido como una
mentira. Que la Fundación nos amparase, que Tulio estuviese en un nuevo pabellón
lleno de luz... (Ríe débilmente). Estas cosas se piensan cuando uno está acabado.
LINO.- Sólo cuando uno está cansado. Mañana lo verás de otro modo.
MAX.- ¿Intentamos entonces descansar? Es lo mejor que podemos hacer.
(Se mete en la cama y se arrebuja)
LINO.- ¿Duermes, Tomás?...
(TOMÁS, con los ojos muy abiertos, no responde).
MAX.- Por lo menos, esta noche no habrá más visitas.
LINO.- Que descanséis.
(Se
echa, se vuelve hacia la pared y se arropa).
Antonio Buero Vallejo, La fundación
CUESTIONES:
1.
Señale en qué momento de la acción se
sitúa este diálogo y comente quiénes son los personajes que en él aparecen y
cuál es la relación existente entre ellos.
2.
¿En qué ámbitos aplicaría en la sociedad
actual el contraste entre la apariencia y la realidad que se desprende del
fragmento del texto de Antonio Buero Vallejo?
3.
¿Qué aspectos le han parecido más
importantes de la obra La Fundación?
Exponga las razones.
4.
Responda al siguiente epígrafe: “Los temas
morales (traición y supervivencia, muerte y libertad)”.
Solución
1.
Señale en qué momento de la acción se
sitúa este diálogo y comente quiénes son los personajes que en él aparecen y
cuál es la relación existente entre ellos.
Se trata de un fragmento de La fundación de Buero Vallejo;
concretamente de la 2ª parte. En él observamos cómo Asel y Lino dialogan en
presencia de Tomás y Max que solo aparecen al final de la escena.
Es después de la salida de Tulio
(de la celda), a quien han llamado para ser ejecutado. En esta escena, una vez
que Tomás ha recuperado casi completamente la cordura, Asel y Lino dialogan en
torno a cuántas veces han estado en la cárcel. Se aprecia en Asel una mayor experiencia,
pero también un mayor cansancio pues es la tercera vez que está condenado.
Vemos cómo este personaje, -que durante toda la obra ha tratado de “curar” a
Tomás, es decir de hacer que, poco a poco, vuelva a la realidad-, sufre un
proceso de influencia de Tomás, equivalente al proceso de quijotización que Sancho sufre en El Quijote, y comienza a dudar, comienza a cuestionarse si ha hecho
bien procurando que Tomás recuperase la cordura y, en consecuencia, se diera
cuenta del horror en el que viven o si no sería mejor inventar un mundo más
amable en el que refugiarse de la cruda realidad, lo que tendría relación con
uno de los temas fundamentales de la obra: la traición y la supervivencia. Asel
está ya cansado y anuncia su claudicación. En las escenas siguientes, cuando le
llaman a él se suicida para evitar la tortura, no sin antes haber contado el
plan de fuga a sus compañeros para que puedan salvarse (necesidad de actuar).
Lino, uno de los personajes
activos sin escrúpulos, aparece aquí, animoso, y algo más esperanzado. Lino
será quien, en un arrebato de locura, mate a Max tras descubrir que él era el
“soplón” y aprovechando la confusión propiciada por el suicidio de Asel. Se
convierte así en un verdugo pues Buero en toda la obra está en contra de la
violencia, como nos lo hace ver Asel en numerosas ocasiones (diferencia
crueldad violencia)
Aparecen también, al final, Max,
cuya intervención es mínima y será quien traicione a sus compañeros por unas
leves compensaciones materiales, por lo que
su delación no es tan bien
comprendida como la de Tomás
o, en su día, la de Asel ,
puesto que no ha sido bajo tortura y lo que recibe a cambio es una nimiedad,
apenas un poco más de comida y un vaso de vino. Por ello, es asesinado por
Lino, como hemos dicho.
Por último aparece Tomás,
protagonista indiscutible de la obra que, en este momento, como se ha apuntado
también, ha recuperado ya el juicio, después de un largo proceso de
“desalucinación” que nosotros, lectores, hemos vivido con él gracias a los
efectos de inmersión perfectamente utilizados por el autor.
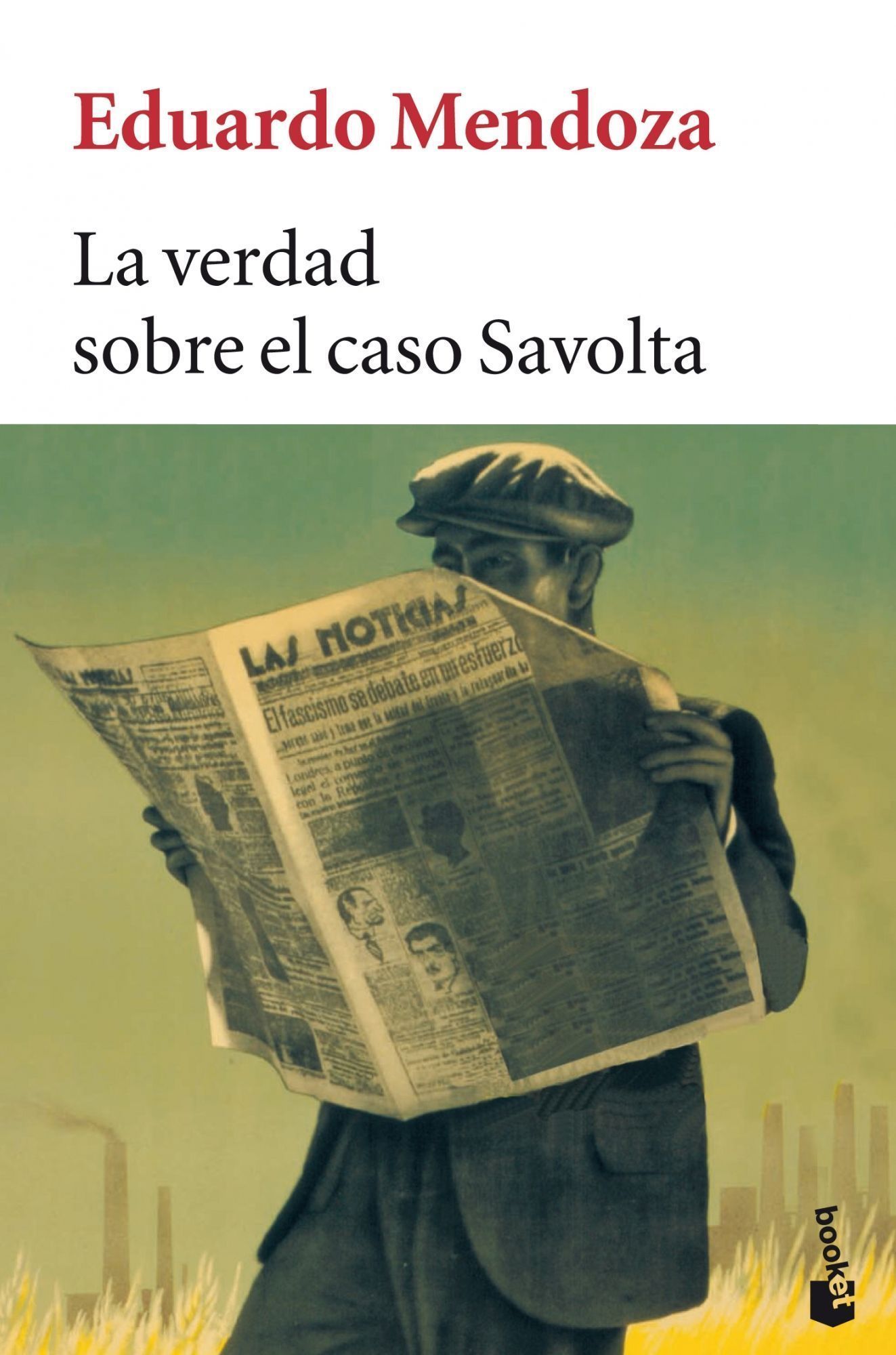
LA VERDAD SOBRE EL
CASO SAVOLTA
Introducción al autor
Eduardo Mendoza Garriga
nació en Barcelona en 1943. Su vocación literaria fue temprana gracias a la
biblioteca de su familia materna. En la década de los 50 comenzó sus estudios
en el colegio religioso de los Hermanos Maristas en Barcelona. Posteriormente completó
su educación en la Facultad de Derecho. Después de terminar sus estudios viajo
por Europa, estuvo un año becado en Londres estudiando sociología. De regreso a
Barcelona trabajó como pasante y en una asesoría jurídica. Posteriormente
residió diez años en Nueva York como traductor de las Naciones Unidas. La
verdad sobre el caso Savolta se publicó durante su estancia en esa ciudad. Fue
su primera novela. A ella le seguirán El misterio de la cripta embrujada (1979)
y El laberinto de las aceitunas (1982), novelas policiacas de tono humorístico
y estilo ágil. En ellas aparece el personaje del pícaro y una visión
deformadora de la realidad.
En la década de los 80
escribe, después de haber viajado de nuevo por Europa, La ciudad de los
prodigios (1986), ambientada en el siglo XIX y XX durante los preparativos de
las dos Exposiciones Universales de Barcelona. Presenta complejidad narrativa
por sus saltos temporales, la alternancia de secuencias y el perspectivismo.
Obtuvo diversos premios.
Entre sus obras de la década de los 90
destacan Sin noticias de Gurb (1991), diario escrito por un extraterrestre y en
ella destaca la mezcla de géneros El año del diluvio (1992), historia de una
pasión romántica entre una monja y un terrateniente, o Una comedia ligera (1996),
premio al mejor libro extranjero en Francia. Sus últimas novelas son La
aventura del tocador de señoras (2001), Mauricio o las elecciones primarias
(2006).
Eduardo Mendoza se define deudor de los
autores clásicos españoles, sobre todo Cervantes
y el Lazarillo de Tormes, y
también es seguidor de los escritores realistas europeos.
PREMIO CERVANTES 2016
Introducción a la obra. Las fuentes. Argumento
La verdad sobre el caso Savolta se
publicó en 1975 en Barcelona. Su aparición se hizo coincidir con la celebración
de la festividad de Sant Jordi (el día del libro) y tuyo un gran éxito. Se
empezó a gestar en La Haya, con la familia que dio origen a la fábrica Savolta.
El asesinato del industrial Savolta, que da
título a la novela, mantiene un paralelismo con el ocurrido contra el profesor,
industrial y traficante de armas José Alberto Barret. La noticia tuvo eco en
los principales periódicos de la época. La novela también parte de otros
artículos periodísticos reales sobre la represión, fichas policiales, cartas de
funcionarios… También hay alusiones al ideario anarquista y a las
organizaciones sindicales.
El hilo conductor: declaraciones que Javier
Miranda realiza ante el juez Davidson en Nueva York, diez años más tarde de los
hechos.
El hilo argumental es el siguiente:
Durante la 1ª Guerra Mundial, la
masiva venta de armas había favorecido la prosperidad de la industria
armamentística en los países neutrales. En septiembre de 1917, Paul André
Lepprince directivo de la empresa Savolta (dedicada a la fabricación de armas
en Barcelona) acompañado por el joven Javier Miranda al que había puesto a su
disposición el señor Cortabaynes, contratan a dos matones para que escarmienten
a los cabecillas de una huelga. Diez obreros son apaleados y la huelga fracasa,
sólo un curioso y marginal periodista, Domingo Pajarito de Soto denuncia los
hechos en un panfleto anarquista. Decidido a callar las acusaciones de Pajarito,
Lepprince le contrata para que realice con plena libertad una investigación
sobre la empresa.
Mientras dura esta farsa Miranda intima con
Pajarito y también con su mujer, Teresa, quien busca desesperada el amor del
joven para salir de su miserable situación. Cerca de la navidad, engañado por
su esposa y utilizado por Lepprince, Pajarito sucumbe bajo las ruedas de un
coche mientras regresaba a casa borracho. A los pocos días Savolta es asesinado
a tiros.
Se
encarga del caso el comisario Vázquez y como primera medida se ejecuta a varios
anarquistas. Pero los atentados continúan: muere a balazos Claudedeu, jefe de
personal de la empresa; Lepprince logra escapar ileso de un grupo de
terroristas.
El tiempo pasa, y a causa de la entrada en
la guerra de los americanos y de la posterior finalización del conflicto
mundial, la empresa cae en bancarrota. Lepprince, que se ha casado con la hija
de Savolta, Rosa Mª, y ocupa el puesto más alto, tiene problemas con un
importante accionista Pere Parells que también murió asesinado.
Por otro lado, el comisario Vázquez sigue
los pasos de Miranda y de Lepprince ya que unas confidencias de un extravagante
personaje que dará con sus huesos en el psiquiátrico, Nemesio Cabra, les
propone como sospechosos de las muertes de Pajarito y de Savolta. Pero
Lepprince consigue que el comisario sea trasladado a Tetuán.
Javier Miranda, siguiendo las indicaciones
de Lepprince y como medio de ascenso social, acepta casarse con María Coral,
aunque desconoce que ésta es amante del empresario. María Coral es una joven
gitana artista que Miranda y Lepprince conocieron al contratar a los matones
que debían frenar la huelga.
El matrimonio es un desastre y Mª Coral
después de confesar su relación con Lepprince intenta suicidarse. Todos los
esfuerzos de Lepprince para arreglar la crisis de la empresa son infructuosos.
Hundido, hace que Miranda persiga a sus guardaespaldas, Max que se ha fugado
con Mª Coral. La fábrica se incendia con Lepprince dentro sin que puedan
determinarse las causas.
El comisario Vázquez que también morirá más
tarde en extrañas circunstancias descubre a Miranda los motivos de tantas
muertes, afirmando que tenían otras conexiones más intrincadas que las
aparentes.
Lepprince mató a Pajarito, a Savolta y a
Parells porque habían descubierto que suministraba clandestinamente armas al
ejército alemán en unión de un espía, Max.
Miranda y María Coral se instalan en EE.UU.
Antes de morir, Lepprince con el ánimo de dejar algún dinero a su mujer había
contratado en secreto una póliza de seguros americana que cubriera los riesgos
de la fábrica. Miranda era el encargado de cobrarla y hacerla llegar a Rosa Mª
Savolta. Cumpliendo este cometido Javier es llevado a juicio porque la compañía
aseguradora no quiere pagar. “Del juicio y mis retracciones han brotado estos
recuerdos”, dice Miranda, es decir, la novela misma.
Breve introducción(ABAU)
(La verdad sobre el caso Savolta, es una novela de Eduardo Mendoza publicada en 1975. En el ambiente histórico, su publicación coincide con la muerte de Francisco Franco. Cabe destacar su importancia en el aspecto literario, ya que supone un cambio en la narrativa española. Con esta novela se vuelve a una novela más tradicional, alejándose de la novela experimental que se había estado escribiendo.)
(La verdad sobre el caso Savolta, es una novela de Eduardo Mendoza publicada en 1975. En el ambiente histórico, su publicación coincide con la muerte de Francisco Franco. Cabe destacar su importancia en el aspecto literario, ya que supone un cambio en la narrativa española. Con esta novela se vuelve a una novela más tradicional, alejándose de la novela experimental que se había estado escribiendo.)
1. Género literario:
entre la novela histórica, la novela policíaca y la folletinesca. (ABAU)
En la novela se
entrecruzan la novela histórica, policiaca y folletinesca.
De la novela histórica :
La obra se sitúa entre los años 1917 y
1919, y en ella se recrea el auge de los negocios durante la guerra europea, la
crisis económica y social. Hay abundantes referencias a los acontecimientos
políticos y a las tensiones entre las clases sociales. La neutralidad española
en la primera guerra mundial produjo grandes ventajas económicas para diversos
sectores, España suministró productos diversos, alimentos básicos, calzado,
tejidos, municiones… Las industrias catalanas se vieron implicadas en esta
situación, fabricaron multitud de productos y suministró beneficios a la clase
burguesa y gran descontento a la clase proletaria.
Este ambiente de descontento provocó
disturbios y huelgas, que culminó en 1916, con la primera huelga general en
todo el país. El conflicto se convirtió en un enfrentamiento entre patronal y
obreros, cuyas organizaciones, sobre todo la UGT (Unión General de
Trabajadores) y CNT (Confederación Nacional del Trabajo) tenían una gran
fuerza. En 1917 se declaró la huelga general revolucionaria, reprimida con
extrema dureza por parte del ejército y la policía, aliados con la oligarquía
catalana. Además, se formaron redes de gánsters a sueldo y un clima de gran
inseguridad política. La industria catalana fabricaba material de guerra destinado
a los aliados, sobre todo a Francia, lo que llevó a redes de espionaje y
chantajes que intentaban cortar este sector industrial. Como resultado de esta
serie de luchas y chantajes se produjo el atentado que inspira el título de la
novela: el asesinato del fabricante de armas José Alberto Barret y Monet.
Las
clases sociales que aparecen en la novela son: -la alta burguesía catalana, con
sus fiestas sociales, su superficialidad, prejuicios e incultura, así como la
dureza de los directivos de las empresas. -la clase obrera, explotada y
sometida a unas duras condiciones de trabajo y sueldos escasos. Esta es la
situación que denuncia Pajarito de Soto nada más comenzar la novela. -también
aparecen los bajos fondos de la ciudad, el mundo de los cabarets, de las
tabernas y el barrio chino, que contrasta con los salones elegantes y los
casinos.
De
la novela policíaca hereda la
estructura general de la obra: asesinatos, pistas falsas, interrogatorios,
enigmas, sospechas, investigación policial y, sobre todo, la “aclaración del
caso”al final gracias a la reconstrucción de todos los hechos por parte del
Comisario Vázquez. Otros elementos de la historia como la figura de Max o las
persecuciones de la Guardia Civil a María Coral y a Javier nos recuerdan
también otros géneros como la novela de espionaje o la novela negra
respectivamente.
De la novela
folletinesca (novela muy popular en el siglo XIX publicada por entregas a
través de los periódicos de la época) destaca la temática amorosa (la historia
de María Coral: sus amantes, la boda de conveniencia, enfermedades, suicidios,
etc.), pero también las aventuras y el enredo (acción, misterios, personajes
desaparecidos, peripecias rocambolescas, etc.) y el gusto por lo escabroso y
los bajos fondos (el cabaret, las tabernas, la picaresca, conspiraciones,
contraste entre lo rico y lo pobre, etc.). Muchas veces incluso encontramos
rasgos de la novela sentimental en algunos diálogos amorosos entre los
personajes.
Se habla en ocasiones de “pastiche”
para referirse a esta obra, debido a la imitación intencionada que hace de
diversos géneros y estilos.
En el vocabulario artístico español, como en el de
otras muchas lenguas, se usa este término francés (procedente, a su vez, del
italiano) para designar la imitación intencionada de diversas maneras o estilos.
2.- Análisis de los Personajes (ABAU)
La novela presenta una galería de personajes de la
Barcelona de la época entre los que destacan Javier Miranda, Paul-André
Lepprince y María Coral.
Javier Miranda pertenece al grupo de
los personajes desclasados. . Es un joven que se traslada a Barcelona desde su
Valladolid natal para promocionarse socialmente. Vive entre dos mundos
diferentes: se relaciona con personas de su mismo nivel económico pero el deseo
de ascenso social le lleva a fijarse en Lepprince, que lo utiliza para sus
fines. Posee rasgos del pícaro
puesto que busca ascender en la sociedad a cualquier precio y justifica su vida
en su declaración ante el juez. Desde la distancia y transcurridos los años, ha
aprendido gracias a la experiencia acumulada. Su vida la presiden la
desconfianza, las traiciones, falsedades y venganzas. Es ambiguo y
contradictorio, en él hay nobleza, bondad y sentido de la justicia pero también
es débil y vulnerable. Se define a sí mismo como “náufrago” en un mundo vulgar,
de ahí su soledad, sentimiento de frustración y de fracaso y su desencanto.
Lepprince es también un personaje
desclasado. “Escurridizo y pérfido”, siempre elegante y jovial, llega a
Barcelona con el propósito de introducirse en los círculos aristocráticos y
financieros. Se define por su ambición, falta de escrúpulos e individualismo
absoluto. Está envuelto en el misterio, es de origen francés, de madre española
y deslumbra a todos con su distinción, maneja a todos aquellos con los que se
relaciona y no duda en recurrir al crimen para lograr sus propósitos. En
algunos momentos adivinamos su soledad. Es un personaje complejo.
María Coral es una gitanilla de 18 ó 19
años, artista de cabaret, un producto de la miseria. Sensual, caprichosa,
egoísta y desconcertante. Fría y calculadora, acepta a Javier en matrimonio
como forma de conseguir un estatus social a cambio de mantener la relación con
Lepprince, su amante. Conoce el poder de su belleza, juega con los hombres y
los domina, pero a la vez es una niña pobre y asustada. Es vitalista y a la vez
desconfiada, puede ser perversa o delicada, capaz de amar y de engañar. En ella
confluyen los rasgos de la mujer huidiza y misteriosa del Romanticismo, de
belleza oscura y salvaje y su forma de vida alejada de la tradición, y a la vez
se relaciona con los personajes femeninos de la novela de folletín del siglo
XIX por su carácter desvalido y las adversidades de todo tipo que ha sufrido.
Otro
personaje femenino es María Rosa Savolta,
hija del industrial, que se comporta como una joven que sigue las normas
sociales. Ha recibido una educación tradicional y ve cumplida su máxima
aspiración, el matrimonio con Lepprince. Representa a la clase burguesa y es
ingenua y débil, aunque después del matrimonio se produce en ella una gran
madurez.
Los representantes de la burguesía: la familia
Savolta, sus amistades y compromisos sociales. Destacan Nicolás Claudedeu (en catalán “llave” o mano de Dios), al que se
llama “el hombre de la mano de hierro”, cruel con los obreros, duro y
conservador. También Cortabanyes, el
abogado de la empresa Savolta, holgazán y que conoce todos los hilos de la
trama, y Pere Parells, socio y
asesor de Savolta, hombre inteligente que presume de ateo pero sigue los ritos
religiosos. Es el único que se enfrenta abiertamente a Lepprince.
En el otro
extremo de la sociedad se encuentran los
obreros (los anarco-sindicalistas detenidos al principio, los inmigrantes,
los parroquianos de la lechería) y los personajes de baja extracción social,
los taberneros, clientes del cabaret… Destacan Domingo Pajarito de Soto, personaje quijotesco que desde las
páginas de La Voz de la Justicia
denuncia las condiciones adversas de los más desvalidos, y su mujer Teresa, que soporta unas duras
condiciones de vida. También hemos de citar a Nemesio Cabra Gómez, ser
visionario que sufre el hambre y la miseria, que se vuelve loco y provoca en el
lector la risa y la ternura y al comisario
Vázquez, hombre solitario, independiente, obsesionado con el descubrimiento
de la verdad. Su empeño en permanecer fiel a sus principios contrasta con la
sociedad corrupta en la que vive.
Otros
personajes
Entre todos
los demás sobresale Max, el guardaespaldas de Lepprince; los compañeros de
Miranda en el despacho de Cortabanyes: Perico Serramadriles y la Doloretas
(atención a su vida, secuencia 55 de la segunda parte y a el paralelismo con el
final de María Rosa Savolta); Julián y su grupo de anarquistas".
También
aparecen alusiones a personajes históricos de la época como Cambó, Maura o el
rey Alfonso XIII.
En conjunto Eduardo Mendoza demuestra una gran
capacidad para crear vidas, dotándolas de gran complejidad.
Nombres
motivados.
Para
concluir los aspectos estilísticos, destacaremos los nombres del los personajes
importantes. Salvo, Teresa y Vázquez, todos ellos parecen tener un nombre
escogido a conciencia por el autor.
Así, es
manifiesta la motivación en Javier
Miranda; su apellido es acorde con la caracterización de espectador, de
mirón que no se implica en nada. En Pajarito
de Soto; el personaje es en verdad un pájaro que revolotea por todas
partes, pero su ingenuidad e indefensión le llevarán a ser anulado por la misma
selva que tan bien él ha observado. En Nemesio
Cabra, el nombre no necesita mucha explicación, teniendo en cuenta que es
un loco, mezcla de pícaro y místico. En María
Coral, el nombre, que alude a un objeto de joyería, simboliza el papel del
personaje en la novela, que no es otro que el de objeto de valor y conquista
para los hombres.
Mayor
sutileza presenta la motivación de los nombres catalanes. Así Cortabanyes "literalmente
cortacuernos-, representa el poder diabólico en la sombra (los niños catalanes
llaman al diablo "banyetes"). Claudedeu,
que hace estremecer a los obreros, el "Hombre de la Mano de Hierro",
significa en catalán "clavo , llave
de Dios", férrea mano justiciera que oprime a los obreros. Savolta sería en mallorquín "la
vuelta", puede simbolizar el motivo de la novela, el cambio de las cosas. Lepprince, el caballero elegante,
vendría de el francés "el príncipe". Igualmente, Doloretas será la persona que sufre y María Rosa, la dueña de la belleza y el frescor de una rosa.
En conjunto Eduardo Mendoza demuestra una gran
capacidad para crear vidas, dotándolas de gran complejidad.
3.-Tiempo y
espacio(ABAU)
La verdad
sobre el caso Savolta tiene una construcción en forma de pirámide. Sus
secuencias narrativas, múltiples en principio, van ascendiendo hasta su vértice
final reduciendo su complejidad y contrapunto hasta desembocar en una sola
acción, que mantiene una andadura lineal y aclara, como en toda novela de
intriga, la trama anterior. Como en un perfecto montaje cinematográfico,
Mendoza va encajando fragmentos de la historia, localizándolos en unos espacios
y tiempos concretos. El autor tiene empeño en que todos queden registrados con
claridad y así los perciba el lector.
El tiempo
La historia del Caso Savolta se desarrolla
entre 1917 y 1919. El autor tiene verdadero interés en situar la acción
cronológica de manera minuciosa. Son muchas las alusiones históricas.
Conviene
apuntar que en cuatro ocasiones la novela se sale del marco temporal apuntado.
La primera y más importante es la que registra el narrador Miranda como punto
de partida de su relato, el momento en que recuerda los hechos, que coincide
con sus declaraciones ante el juez Davidson del 10 de enero al 6 de febrero de
1927, casi diez años después de los acontecimientos, lo que explica sus dudas e
imprecisiones. La segunda en importancia es la que figura en el
"affidávit" prestado por el comisario Vázquez ante el cónsul de
Estados Unidos por la misma razón que Miranda el 21 de noviembre de 1926. La
tercera se refiere al capítulo final del libro, en la misma fecha que la
primera, en la que Miranda relata brevemente su vida en los últimos diez años y
recibe la carta de María Rosa Savolta. La cuarta, se refiere a la muerte de
Doloretas en 1920, cuando Miranda está ya en América.
Conviene
asimismo advertir que las fechas exactas son las que figuran en cartas,
documentos y declaraciones; en cambio, rara vez el narrador precisa el dato
cronológico en su recuerdo, efecto buscado por el narrador para dar
verosimilitud al relato, que explica algunos desajustes cronológicos.
Distinguiremos,
de acuerdo con las dos partes de la novela, dos espacios temporales: el primero
se extiende desde el 8 de octubre de 1917 hasta el año nuevo de 1919, final de
la primera parte, con dos periodos, 1917 y 1918, separados por el asesinato de Savolta;
el segundo, ocupa todo el año 1919 y coincide con la segunda parte.
(En cuanto al
orden en que se cuenta, en la segunda parte se sigue un cierto orden
cronológico, pero , sobre todo, en la primera parte hay frecuentes analepsis (“flash back”) o vueltas
atrás para aclarar sucesos o presentar antecedentes de los personajes. Es el
lector el que tiene que ir componiendo en la cabeza el orden cronológico de la
sucesión de los hechos.)
El espacio (una
aventura urbana)
Excepto en cuatro momentos argumentales,
la novela de Mendoza se desarrolla en Barcelona, verdadera protagonista. Los
cuatro momentos son, por orden de aparición, la sala del tribunal del estado de
Nueva York, ante la que presta declaración Javier Miranda; la ciudad de
Valladolid, adonde viaja el protagonista de la secuencia final de la primera
parte por escapar de una mala situación emocional; el hotel donde pasan su
viaje de novios Miranda y María Coral; y, el viaje de persecución que realiza
Miranda tras los pasos de Max y María Coral por la provincia de Lérida, en los
Pirineos, pasando por Cervera, Balaguer y Tremp, lugares que describe con gran
meticulosidad.
Centrados ya en la ciudad de Barcelona,
conviene destacar la maestría de Mendoza para moverse por los heterogéneos
espacios de la obra, que se convierten en símbolos y representación de las
transformaciones y luchas sociales de la época.
A grandes
rasgos podríamos distinguir varias zonas:
El centro de la ciudad: Plaza de Cataluña,
las Ramblas, zona común a todas las clases sociales donde transcurren
acontecimientos históricos relevantes.
El ensanche, poblado de clase media
asalariada y funcionarial, con sus oficinas. Aquí están el despacho de
Cortabanyes y la casa de Miranda.
La parte alta de la ciudad, zona de la
burguesía, donde se ubican la masión de Savolta y el nuevo domicilio de
Lepprince, una vez casado.
La zona de los obreros corresponde a
barriadas politizadas en la época, en las que se mezclaban fábricas, viviendas
obreras, asociaciones sindicalistas y anarquistas y locales de diversión.
En la parte vieja de la ciudad también se
sitúan la casa de Doloretas, el hotel Mérida, la juerga nocturna de Miranda y
Perico y el baile de Javier con Teresa.
Ocurre con estas divisiones que son
impenetrables sólo en una dirección: la clase obrera no tiene acceso a
introducirse en el espacio de la clase elevada, pero ésta sí entra en el ámbito
de los desfavorecidos. Así Lepprince y Miranda van a un garito y Pere Parells
se entrevista con Cabra en la taberna.
Además de
estas grandes zonas, en la novela desempeñan un papel más significativo
espacios reducidos como la taberna, el Liceo, las viviendas".
4.-
Estructura y punto de vista narrativo (ABAU)
Estructura
La novela se
compone de dos partes, divididas
respectivamente en cinco y diez capítulos. Cada uno de estos está
formado a su vez por un número indeterminado de secuencias, marcadas por
espacios en blanco. Así se usan tanto las unidades conocidas por la novela
tradicional como unidades propias de la novela actual.
La novela
recoge los recuerdos del protagonista surgidos con ocasión de un pleito
judicial muy posterior a los hechos recordados (1927). Las razones de este
pleito no aparecen hasta la antepenúltima página, las primeras impresiones del
lector son de desconcierto. A ello se añade la presentación sincopada de la
historia, los múltiples puntos que permanecen oscuros. Así la obra se presenta
como una “novela enigma”, estructura claramente emparentada con la novela
policíaca.
Si
examinamos el desarrollo de la historia y los diversos materiales que
intervienen en su construcción, pueden distinguirse tres partes o bloques de capítulos de complejidad decreciente:
Primera
parte: capítulos I-V: presentan la
máxima complejidad. Encontramos materiales heterogéneos aparecen mezclados tres
tipos de textos:
·
Documentos que se
han presentado como pruebas (artículos publicados por el periodista Pajarito de
Soto, declaraciones ante el comisario Vázquez, cartas, etc) y transcripciones
literales de los interrogatorios que se producen en un juicio que se celebra en
Nueva York, en 1927, para tratar de aclarar los hechos acaecidos en 1917/18
·
Una narración en tercera persona (narrador
omnisciente).
·
Una narración en primera persona, en la que
Javier Miranda va contando su versión de los hechos.
Fragmentos de un interrogatorio, textos
periodísticos, documentos, cartas... se presentan entrelazados con los
recuerdos del protagonista, que aparecen de forma inconexa, a retazos
dispersos; asistimos a los caprichosos mecanismos de una memoria, así se
justifica el desorden cronológico (“Los recuerdos de aquella época, por acción
del tiempo, se han unido y convertido en detalles de un solo cuadro...”). En
esta parte se ofrecerán buenas muestras de las técnicas utilizadas en la obra: técnica caleidoscópica, el laberinto, los cambios del punto de vista,... que la convierten en un
auténtico rompecabezas.
Se plantean los acontecimientos decisivos:
muertes confusas de Savolta, Pajarito y Claudedeu. Se trata de una serie de páginas que pueden
llegar a despistar al lector no familiarizado con los nuevos procedimientos
narrativos.
A veces un mismo documento se nos ofrece
separado en varias secuencias. Por ejemplo el artículo de Pajarito de Soto, con
el que se inicia la novela: se inicia en la secuencia 1ª, continúa en la siete
y vuelve a reaparecer, ya sin título, en la veintiséis, en la treinta y uno y
en la treinta y seis.
Segunda parte:
a)
Capítulos I-V
de la 2ª parte: ofrecen menor
complejidad. Sin embargo, se siguen alternando varias líneas narrativas y se
conserva el desorden cronológico. Continúa la historia en el año siguiente
(1918), pero se retrocede a 1917 para asistir -desde el punto de vista de Nemesio
Cabra- a algunos acontecimientos ya narrados en la primera parte. El relato va
saltando libremente de una época a otra.
Con eventuales saltos temporales, se nos cuenta el
ascenso social de Lepprince y el matrimonio de Miranda con María Coral. Algunos
personajes están empeñados en descubrir los sucios manejos del francés.
En los capítulos restantes , la trama se
desarrolla de forma lineal:
b)
Capítulos VI-X de la 2ª parte: se desarrolla con la máxima sencillez: hay un solo
hilo argumental, contado linealmente y de acuerdo con patrones narrativos
tradicionales. Se aclaran los aspectos oscuros de la trama y Javier Miranda se
da cuenta de cómo él también ha sido utilizado por Lepprince. Hacia el final,
el comisario Vázquez hace un resumen de los hechos .
Son diversas las técnicas de narración utilizadas por
Eduardo Mendoza: en la primera parte domina la fragmentación de la historia, el
montaje “caleidoscópico” y la presentación abrupta –sin aclaración
previa- de personajes o hechos. En los últimos capítulos, encontramos un relato
ágil y de ritmo rápido. Esta variación se explica por la consciente imitación
de diversos modelos narrativos.
Lo verdaderamente significativo es que
frente al modo de contar tradicional, centrado en único narrador que presenta
la historia de principio a fin, en La
verdad sobre
el caso Savolta aparecen procedimientos como desorden temporal (el relato no sigue un orden cronológico), multiplicidad de perspectivas desde las que se nos cuenta (documentos, recuerdos de
Javier Miranda, narrador en 3ª persona), diversas
modalidades del discurso (diversos registros lingüísticos: coloquial,
culto, lenguaje administrativo, periodístico...).
En
resumen, la novela supone un gradual deslizamiento desde las formas narrativas
más complejas de la narrativa actual hasta viejas (o “marginales”) formas de
contar.
Punto de vista narrativo
El narrador
La novela le otorga gran
importancia a la posición del narrador, el punto de vista y a las
personas narrativas. Parte de la obra aparece escrita en 1ª persona (punto
de vista del narrador protagonista). Junto a ello hay pasajes contados en 3ª
persona.
Por otra parte, los materiales de tipo
documental introducen “otros puntos de vista”: el de Pajarito de Soto, el del
comisario, etc. Así los hechos aparecen iluminados desde diversos enfoques: perspectivismo.
Javier Miranda —desde su residencia en Nueva
York, pasados casi diez años años, y con motivo de un juicio para tratar de
cobrar el seguro que había suscrito Lepprince— recuerda una serie de
acontecimientos en los que se vio implicado y que giraron en torno a un núcleo
determinado: la fábrica de armas de Savolta (“Del juicio y mis declaraciones
han brotado estos recuerdos”.). Este narrador en primera persona es un narrador
limitado, ya que sólo conoce parte de los hechos e ignora una porción
fundamental de lo sucedido.
Además de este narrador en primera persona,
existe otro que narra en tercera persona. Es un narrador omnisciente. Sabe todo
lo que sucede e incluso entra a explicar los pensamientos de los personajes y
sus deseos más profundos. Sin embargo, ello es, a veces, engañoso. Así ocurre
en la narración de las dos fiestas: aunque se comienzan a narrar en 3ª persona,
el protagonista estaba presente en ambas y es él quien las evoca; pero no del
todo, un examen detenido nos descubrirá que no todo lo que allí pasa ha podido
ser presenciado por Javier. De este modo aparece subrepticiamente el narrador
omnisciente. El narrador omnisciente está también presente en la historia de
Nemesio Cabra.
El tercer punto de vista adopta las formas
de los documentos que sirven de prueba en la acción judicial, que pretende
aclarar lo sucedido.
Se
narra, pues, desde una perspectiva
múltiple y utilizando la técnica del “contrapunto” ” (se van
alternando secuencias que pertenecen a situaciones distintas). Se salta de una
secuencia a otra, de un punto de vista a otro, y no siempre se respeta el orden
lineal.
Así en el
Capítulo I tenemos:
1º)
Artículo periodístico del 6/Oct/1917 publicado en”La Voz de la Justicia” de
Barcelona y firmado por Pajarito de Soto.
2º) Notas taquigráficas de la Declaración de
Javier Miranda el 10 /Enero/1927 ante un juez de Nueva York.
3º) Narrador omnisciente en 3ª persona (fiesta
de Fin de año en casa de los Savolta)
4º)
Narrador en 1ª persona. Es Javier Miranda quien desde la distancia recuerda los
hechos acaecidos.
5º)
Afidávit (documento que da fe) del comisario de policía Alejandro Vázquez (que
también murió asesinado poco después de que Javier Miranda abandonase España
para ir a EEUU) ante el cónsul de EE.UU. en 1926.
Otros aspectos técnicos: ™
La
descripción: el retrato no se prodiga mucho en la obra; curiosamente no
aparecen retratos de los personajes principales; pero sí los hay admirables de
personajes secundarios: Cortabanyes, Pajarito de Soto...
Mucho mayor es el lugar otorgado a las
descripciones de ambientes: el cabaret, el salón de baile popular, la casa de
Pajarito de Soto, el Barrio Chino; y, en contraste, la elegancia de la casa de
Lepprince o el balneario.
Tanto en los retratos como en la pintura de
ambientes se pueden encontrar muestras de una técnica realista tradicional,
junto a tratamientos irónicos, poéticos, etc. ™
El diálogo:
abunda en la novela. Hay secuencias constituidas casi exclusivamente por
conversaciones. En ellos se puede observar la diversidad de tonos y estilos
(desde la cháchara intrascendente a los diálogos muy “literaturizados”). ™
Variedad de
estilos: El autor, a lo largo de la
obra, utiliza muy diversos niveles de escritura. En este apartado hemos de
seguir hablando de “pastiche”. Junto al estilo peculiar de los géneros antes
citados, encontramos parodias o imitaciones del lenguaje judicial y
administrativo, del informe policial, del lenguaje periodístico, del estilo
retórico propio del discurso político o del panfleto de la época, etc.
Muchas páginas
revelan el gusto del autor por un estilo “decadentista” (léxico seleccionado,
exotismo...).
De la variedad de registros utilizados es
clara muestra el diálogo: lenguaje refinado, habla soez de los bajos fondos, la
naturalidad conversacional, lo cursi,...
El humor subyace en muchos de los aspectos
citados; pero también debemos destacar la presencia del lirismo en muchos
momentos (ej.: tratamiento del personaje de Teresa).
Eduardo Mendoza revela poseer un profundo
conocimiento del idioma, dentro de una extensa gama de matices.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A) Primera parte. Capítulo 1. Este capítulo es el más
complejo. En narrador presenta, por decirlo de alguna manera, a los principales
personajes en sus distintos escenarios. Las variadas secuencias se van
intercalando y superponiendo en un perfecto montaje como si todos los hechos
estuvieran situados en un mismo plano temporal. Las referidas al desarrollo del
interrogatorio de Miranda son como el hilo conductor del relato, que en resumen
cuenta lo siguiente: a raíz de un artículo de Domingo Pajarito de Soto en La voz de la justicia, Lepprince,
directivo de la empresa Savolta, decide entrar en contacto con él. Estos
contactos tienen lugar en el despacho del abogado de Cortabanyes, también
relacionado con la empresa Savolta, donde trabaja Javier Miranda, quien a
partir de ese momento colaborará con Lepprince.
Ante la amenaza de huelga,
éste decide contratar a dos matones, dos forzudos que acompañarán en un número
de cabaret a María Coral, gitana de gran protagonismo en la novela, para que
den un escarmiento a los dirigentes de la huelga. Ellos actúan y la huelga
fracasa. Miranda, entre tanto, se reparte entre la colaboración con Lepprince y
la amistad con Pajarito de Soto y su mujer Teresa. Como contrapunto a esta
historia aparece una fiesta de fin de año en casa de Savolta y la declaración
jurada escrita por comisario Vázquez en que da la primera versión de los hechos
del "Caso Savolta".
Capítulo 2. Muy breve, se compone de dos secuencias, una referida al segundo
interrogatorio del juez a Miranda, y otra, donde el protagonista recuerda en un
salto atrás su trabajo en el despacho, sus contactos con Pajarito, su relación
íntima con Teresa, el encargo de Lepprince a Pajarito de realizar una
investigación sobre la empresa Savolta, una impresionante descripción de los
barrios periféricos de Barcelona, la encerrona de Lepprince a Pajarito y la
muerte de éste en extrañas circunstancias.
Capítulo 3. Mantiene la complejidad del primero a través del hilo conductor
del interrogatorio del juez a Miranda. Prosigue relatando la amistad de Miranda
con Lepprince después de la muerte de Pajarito de Soto, cada vez más estrecha,
hasta el punto de ser invitado a su casa; asimismo se continúa la declaración
del comisario Vázquez y, en un salto atrás, las conversaciones de Miranda con
Pajarito de Soto, el cual le pone en contacto con una célula anarquista. No
obstante, el relato se centra de forma especial en la fiesta de Savolta, que
llega a su clímax al final del capítulo, cuando el empresario es asesinado a
tiros delante de sus invitados.
Capítulo 4. Presenta una mayor ordenación lógica. Con la excepción de dos
secuencias de Miranda ante el juez, otra que continúa la declaración del
comisario Vázquez, otra en que Cortabanyes cuenta la historia de la empresa
Savolta y otra que recoge unas cartas de Claudedeu (directivo de Savolta); el
resto de las secuencias forman un contrapunto alternativo preciso: por un lado,
Miranda narra el entierro de Savolta, el ascenso de Lepprince a la cúpula de la
empresa y su proyecto de matrimonio con María Rosa Savolta, la aparición de un
nuevo personaje, Max, guardaespaldas de Lepprince, el asesinato de Claudedeu y
el atentado contra Lepprince por parte de Lucas el Ciego; por otro, un narrador
aparentemente omnisiciente en tercera persona hace entrar en escena a un nuevo
personaje, Nemesio Cabra Gómez, confidente de la policía, que a partir de ahora
tendrá un papel relevante en la novela.
Capítulo 5. Junto
a secuencias que conectan con capítulos anteriores (declaración de Miranda ante
el juez), este capítulo presenta un progresivo afianzamiento de Miranda en la
narración: Vázquez sigue los pasos de Miranda y de Lepprince, pero el comisario
es desterrado a Tetuán; Lepprince se casa con María Rosa Savolta y Miranda
entra en una situación personal lamentable que le obliga a viajar a su tierra,
Valladolid. Prosigue la grotesca historia de Nemesio Cabra y algunas secuencias
transcriben la correspondencia entre el comisario Vázquez y el sargento
Totorno, que le mantiene informado de las novedades del caso.
B) Segunda parte. La novela cambia a partir de ahora su estructura, evitando la
complejidad de forma evidente. Sin embargo, pueden separarse dos bloques, uno
del capítulo 1 a 5 y otro del 6 al 10.
Capítulos 1 a 5. Presenta el contrapunto de tres relatos que van alternándose casi
simultáneamente en las secuencias. El primero cuenta cómo Miranda entra en
contacto de nuevo con María Coral, a la que salva la vida en momentos muy
delicados, y tras ello, la propuesta de Lepprince para que se case con ella
ofreciéndole un buen trabajo, con lo que él la mantiene como amante; Miranda
accede, pero su boda, su viaje de novios y su vida con María Coral son un
desastre, sólo aliviado por su amistad con Lepprince y María Rosa Savolta.
El segundo relato toma como asunto
una fiesta en la mansión de los Lepprince: María Rosa prepara la fiesta, recibe
a sus invitados (entre ellos los Reyes de España), pero Lepprince tiene que
afrontar los primeros problemas de la bancarrota de la empresa y el
enfrentamiento de Pere Parells, uno de los accionistas, que morirá asesinado en
el capítulo 5. El tercero, muy importante, es un salto atrás en el tiempo: la
narración recrea la historia de Nemesio Cabra Gómez en el momento en que conoce
a Pajarito de Soto y es testigo de su muerte, es contratado por Parells e
intenta avisar a unos conocidos anarquistas del peligro que corren (acusados de
la muerte de Savolta, serán fusilados en Montjuic) y al comisario Vázquez de
todo lo que sabes sobe el caso. Este tercer relato aclara puntos oscuros de la
primera parte.
Capítulos 6 al 10. Este conjunto de capítulos forma una narración lineal, secuencias
consecutivas, que llegarán al desenlace de la novela. Los acontecimientos se
precipitan. En el capítulo 6, una secuencia, Miranda soporta una situación
exasperada con María Coral que le confiesa sus amores con Lepprince e intenta
suicidarse. El capítulo VII, cinco secuencias, narra el restablecimiento de
María Coral, sus abiertas relaciones con Lepprince en casa de Miranda y su fuga
con Max, guardaespaldas de Lepprince, que no es otro que un agente alemán. En
el capítulo 8, siete secuencias, Miranda persigue en el coche de Lepprince a
Max y María Coral; su encuentro es trágico: Max le quita el coche, huye, se
mata y María Coral desaparece.
En el capítulo 9, ocho
secuencias, Javier cuenta la búsqueda infructuosa de María Coral, una huelga
general en Cataluña, su vuelta a Barcelona en un camión con siete mujeres
(misioneras del amor libre), el incendio en la fábrica Savolta donde muere
Lepprince, su visita a María Rosa Savolta, la repentina aparición de Vázquez en
la casa (el cual relata la historia de Nemesio Cabra y su versión minuciosa
sobre el caso Savolta), la visita de Cortabanyes y la transcripción de una
carta póstuma de Lepprince que guarda el abogado. El capítulo 10, por último,
ofrece en una sola secuencia el desenlace de la historia de Miranda y María
Coral y recoge una carta de María Rosa Savolta a Miranda, que aclara, entre
otras cosas, el porqué de sus declaraciones ante el juez Davidson.
Como conclusión de este
argumento, podemos indicar que hay en el libro DOS NOVELAS DISTINTAS. De un lado, Mendoza ofrece el panorama
político y social de Barcelona en un periodo conflictivo y doloroso de su
historia, tomando como paradigma una empresa fabricante de armas, pujante en un
primer momento gracias a sus exportaciones a Francia, y abocada al desastre
económico al final de la guerra entre conflictos laborales, huelgas,
intervención de pistoleros y agentes alemanes, represión de sindicalistas del
anarquismo y atentados de dudosa autoría; de otro, la peripecia personal de
Javier Miranda, verdadero cabeza de turco, cuya historia tiene mucho de
folletín melodramático y novela de acción.
Artículos de interés
Una opinión sobre el caso Mendoza
La verdad sobre el ‘caso Mendoza’
Elaces de interés
Un estudio para preparar selectividad tomado de Profes.net
ROMANCERO GITANO
MODELO ANÁLISIS POEMAS (ROMANCERO)
ROMANCES COMENTADOS
Romance sonámbulo
https://jaserrano.me/2015/01/13/romance-sonambulo-de-f-garcia-lorca-analisis/
Sentido de cada uno de los romances: algunas notas (edición de
“Colección Austral” con comentarios y notas de Esperanza Ortega)
1. ROMANCE DE LA LUNA, LUNA
Este romance anuncia el destino trágico del mundo de
los gitanos, la presencia de la muerte. La luna representa el poder mágico
contra el que nada se puede. (En las culturas primitivas la luna siempre
aparece con su poder e influencia sobre la vida de las personas; algo que no
sucede en la mentalidad moderna y racional).
La reiteración del sustantivo luna anuncia la
relevancia del elemento lunar como poder misterioso y maléfico, como se verá al
final. La luna visita el mundo de los gitanos para traer la muerte.
El mundo de los gitanos aparece representado por los
sustantivos fragua, collares, yunque,
que nos remiten a la vida cotidiana de
los gitanos.
Hay un diálogo entre la luna y el niño.
Hay una personificación de la luna, pero también del
aire (“en el aire conmovido...”)
El jinete gitano no llega a tiempo, su cabalgar es
inútil, de ahí al frustración.
2. PRECIOSA Y EL AIRE
El viento personificado persigue a una niña gitana. Un
antecedente de esta personificación del viento como ansia masculina está en el
mito de Bóreas, viento que rapta a una muchacha (“Las Metamorfosis” de Ovidio).
Si el viento simboliza el instinto masculino, la gitanilla representa el
atractivo femenino. Al lado del viento hay otros elementos de la naturaleza
personificada (“los olivos palidecen” / “Frunce su rumor el mar”/ “El silencio
sin estrellas, huyendo del sonsonete cae...” . Todo configura una atmósfera
nocturna y amenazante para Preciosa.
El color verde (“corre que te coge el viento verde”)
parece simbolizar el deseo prohibido.
Al lado de los personajes míticos (el viento y la
niña) están los personajes que pertenecen al mundo histórico de los gitanos:
los ingleses y la Guardia Civil.
Podemos distinguir dos escenas, como si fuera una
representación teatral: En la primera escena hay cuatro partes: la primera
protagonizada por Preciosa; la segunda por el viento; la tercera por otros
elementos de la naturaleza (los olivos y la nieve, testigos de la persecución)
y la cuarta por el propio narrador. El momento de mayor peligro está señalado
por el apóstrofe del narrador: “¡Preciosa, corre, que te coge el viento verde”.
En la segunda escena, Preciosa se protege en la colonia de los ingleses.
El poema comienza
“in media res” y tiene un final truncado (característica del romance
tradicional), pues no sabemos cómo acaba, pero parece que el viento sigue
amenazando (“en las tejas de pizarra, el viento, furioso, muerde”
2. REYERTA
El tema es la muerte producida por una pelea con
navajas. La muerte es introducida por
símbolos lorquianos como las navajas que aparecen destacadas mediante
comparaciones. Asociados a la muerte aparecen el caballo, como mensajero de la
muerte, y la sangre.
Las
heridas del muerto, se enuncian mediante metáforas (“su cuerpo lleno de
lirios”/ y “una granada en la sien”); por metonimias (“sangre resbalada gime) y
otra metáfora (“muda canción de serpiente”) , que alude a como se expande por
el suelo la sangre: se mezcla lo visual y lo auditivo.
El poema termina con una sucesión de metáforas
vanguardistas (basadas en asociaciones inesperadas) en las que el final del día
y el color negro evocan la muerte.
En la escena participan como espectadores las mujeres,
ángeles negros y la tarde, que aparece con rasgos antropomórficos.
Se nota la influencia popular del romancero (el tipo
de composición(in media res), los recursos rítmicos como la ánafora y el nombre propio
acompañado de su epíteto) y la de las vanguardias (imágenes insólitas)
4.- ROMANCE SONÁMBULO:
una pesadilla onírica/ ¿Es algo real? ¿se está soñando?
La muchacha del romance representa la frustración y la
esterilidad del amor oscuro, por eso viene a morir en el aljibe, agua
estancada, que simboliza la falta de esperanza.
El verde preside todo el poema, sirve como marco a la
historia y le da una atmósfera de irrealidad, fantasmagórico. Es símbolo de la
frustración, de la putrefacción de la
muerte, del amor equivocado...
Frente a la muchacha que aparece quieta, el dinamismo
del jinete que se debate entre la vida sedentaria y la vida libre representada
por el caballo. Como el mismo Lorca dice, sucumbe a su destino trágico, porque
para alcanzar el objeto de su deseo debería renunciar a su ser más profundo y
ya no sería él.
Otra vez la luna preside la escena (“barandales de la luna”); también participa
en la escena la naturaleza animada. Un ruido amenazante anuncia la llegada de
la muerte (“Temblaban en los tejados farolillos de hojalata”/”Mil panderos de
cristal herían la madrugada”).
El poema está divido en cinco partes separadas
tipográficamente. Cada división conlleva una elipsis que hay que suplir con la
imaginación: las dos primeras partes son tiempos de espera, el dialogo ocupa la
tercera parte (entre el compadre, padre de la muchacha, y el jinete
contrabandista); las oraciones de modalidad exhortativa representan el ansia
(“dejadme subir..”; en la quinta parte
presenciamos el esfuerzo inútil de los gitanos.; aunque la acción sigue siendo
simultánea se abandona el presente por el imperfecto, con un valor
cinematográfico (se abandona el primer plano por un plano general); alternancia
de tiempos verbales: el imperfecto narrativo y el imperfecto descriptivo; en la
última parte aparecen los guardias civiles que van a derrumbar el mundo de los
gitanos. Y se cierra con los primeros versos y un barco y un caballo que nunca
alcanzan su destino.
5. LA MONJA GITANA, el sueño erótico.
Una monja está abordando, pero su fantasía está
ocupada en otras cosas. Las flores de su fantasía tienen una connotación sexual que culmina con las imágenes a partir
del verso 25 de simbología sexual más o menos evidente: parece haber un camino ascendente hacia un clímax.
Podemos distinguir dos partes: en la primera (del 1 al
20) presenta a la monja en su silencio; la segunda (del 20 al 32) al
imaginación se le escapa.
“un negro chorro de hormigas”, el deseo reprimido.
“un rumor último”/ sugeridor de una secreta presencia.
6. LA CASADA INFIEL
Una noche marchosa, como dice García Lorca. Dice que lo considera lo más
primario, lo más halagador de sensualidades y lo menos andaluz.
7. ROMANCE DE LA PENA
NEGRA.
Soledad Montoya es la concreción de la ‘pena negra’,
de “un ansia sin objeto”, “un amor agudo a nada” (pena existencial que ya había
sido el tema de numerosos textos de Lorca).
¿Soledad Montoya dialoga con su conciencia que
representa la represión de sus instintos?
Imágenes:
“Las piquetas d e los gallos cavan buscando la aurora”
/Los gallos anuncian con su canto, como si fuese una piqueta que horadase la
noche, la próxima llegada del día.
“Cobre amarillo su carne/ Huele a caballo y a sombra”.
Se acumula una metáfora y una sinestesia / Su carne es cobre amarillo por el
color de su piel/ huele a sombra porque está envuelta en la oscuridad de la noche.
“Yunques ahumados, sus pechos, gimen canciones
redondas “ / Hay un desplazamiento del adjetivo ‘redondas’ : los pechos
(yunques) lloran porque se sienten ahumados, es decir, casi ajados, secos,
estériles.
“lloras zumo de limón” /una hipérbole metafórica
/lloras lágrimas muy amargas.
“de espera y de boca” Una metonimia: bocas por besos.
“Me estoy poniendo /de azabache/ me estoy haciendo
vieja
“Mis muslos de amapola”/ metáfora: se sustituye
jóvenes por ‘de amapola’
“lava tu cuerpo con agua de alondras /calma el fuego
de tu cuerpo con el agua fría que simbolizan las alondras.
“Volante de cielo y hojas/ Metáfora: así como el
vestido de la gitana tienen volantes, el río es el volante de la falda del
monte en el que se reflejan el cielo y las hojas de los árboles.
“Con flores de calabaza /la nueva luz se corona, el
sol ilumina el horizonte con una luz amarilla
“De cauce oculto y madrugada remota”: profunda,
eterna, antigua..
TRES
ARCÁNGELES MÍTICOS.
Son emblemas de las tres ciudades andaluzas. El tríptico, dado su carácter descriptivo y
estático, forma como una especie de
contrapeso a la violencia que amenaza al
mundo gitano.
8. SAN MIGUEL
(Granada)
El San Miguel que poetiza se encuentra en la torre de la ermita de su nombre en lo
alto del Sacro Monte en Granada. La romería de los gitanos desde el Albaicín a
la ermita del Sacro Monte sigue celebrándose cada 29 de septiembre. Esta
romería y el San Miguel que se encuentra allí son los elementos que se celebran
en este poema.
San Miguel es el rey del aire que vuela sobre Granada,
ciudad de torrentes y montañas.
Se empieza
describiendo la romería. Luego el San Miguel. La estatua que hay allí es una
estatua barroca , con la cabeza adornada de gigantescas plumas; tiene además el
brazo derecho en alto (“el gesto de las doce”) y un aspecto afeminado del que
se burla Lorca. A ambos lados la estatua tiene sendas esculturas de San Gabriel
y San Rafael.
Como los otros dos es un poema de metáforas
difíciles:
“un cielo de mulos blancos” es una visión metafórica
de las nubes, réplica de los mulos
oscuros en el monte.
“Ojos de azogue”, las estrellas.
“un final de corazones”, el momento último de la noche cuando la aurora colorea
el cielo
“El mar baila” /personificación
“las orillas de la
luna pierden juncos, ganan voces / el mundo de la noche (luna, juncos)
cede el paso al día (voces)
9. SAN RAFAEL
(Córdoba)
Una estatua del ángel (el de la historia de Tobías) se
halla en la orilla del Guadalquivir, en el puente romano. Tradicionalmente se
considera a San Rafael el protector de los niños.
San Rafael es el arcángel peregrino de la Biblia y el
Corán que pesca en el río de Córdoba.
10. SAN GABRIEL
(Sevilla)
Empieza con la descripción de un tipo gitano, esbelto
y gallardo. Lorca lo llama el anunciador, padre de la propaganda.
“Entre azucena y sonrisa”: Es el ángel anunciador de la Virgen, cuyo
símbolo tradicional de pureza es la azucena.
Lorca agitaniza aquí el episodio de la Anunciación
para expresar el sentido familiar de los gitanos.
La gitana que aparece es la única gitana feliz del
libro (frente a Soledad, la gitana del romance sonámbulo, Preciosa, Rosa la de
los Camborios con sus dos pechos cortados, la martirizada Santa Olalla, la
violada Tamar).
“bien lunada y mal vestida” /los lunares, la lunas de
sus pechos?
“domador de palomillas” alusión graciosa al Espíritu
Santo.
“grillos ocultos palpitan” metáfora alusiva a la
agitación del deseo reprimido.
“Tu fulgor abre jazmines/ sobre mi cara encendida”:
blancura para refrescar el fuego
“clavellinas”, la flor del amor.
11. PRENDIMIENTO DE ANTOÑITO EL
CAMBORIO.
Antoñito es el tipo mítico masculino. Representa la dignidad gitana.
“Uno de los héroes más netos”, dice García Lorca. Era un representante de la
aristocracia gitana (“hijo y nieto de Camborios”). Un ser nacido para la gloria
o la perdición, pero nunca para la mediocridad.
Primero se cuenta la nobleza y dignidad del héroe,
después la humillación (es despojado de
su vara de mimbre). Las distintas partes marcan el cambio de tiempo. La primera
parte transcurre después del mediodía, cuando Antoñito se dirige a la corrida
de toros. La segunda parte transcurre en el momento del crepúsculo, “mientras
el día se va despacio”. Y la tercera a las nueve de la noche, al tiempo que
desaparece la luz del exterior y Antoñito es devorado por las fauces oscuras
del calabozo. Entonces el cielo reluce sin estrellas “como la grupa de un
potro”.
“Moreno
de verde luna” , una premonición fatídica.
12. MUERTE DE ANTOÑITO EL CAMBORIO
“voz de clavel “, el clavel es símbolo del amor
apasionado o metáfora de la sangre.
“las estrellas clavan rejones al agua”, visión
metafórica taurina.
“Ay, Federico García”, el poeta pasa a ser parte del
universo gitano.
13. MUERTO DE AMOR
Este romance como el siguiente es el romance de la
fatalidad inminente.
“Los altos corredores”, como “las altas barandas”
parecen ser el lugar del amor imposible.
“En mis ojos..”
los ojos ofrecen el reflejo del mundo soñado.
“a las amarillas torres”, el color amarillo es muchas
veces símbolo de la muerte.
El joven asiste en su agonía a su propia
muerte y entierro, “Las viejas voces” son el coro que acompaña la escena de la
agonía; “fachadas de cal”, presentación de un pueblo andaluz. “el mar de los
juramentos” /tumultuoso; “El cielo daba portazos” /los truenos
14. ROMANCE DEL EMPLAZADO
Lorca nos presenta a “el Amargo” con una técnica de
planos superpuestos, en una mezcla de pasado, presente y futuro.
En este poema, como en el “romance sonámbulo”, el
Amargo está muerto desde el principio.
Caballo/barcos: el mundo de los gitanos en su doble
vertiente de sierra/mar.
“trece barcos” el número de la mala suerte.
“norte de peñascos y señales” el duro provenir del
emplazado.
15. ROMANCE DE LA GUARDIA CIVIL
ESPAÑOLA
La oposición entre la realidad y
el deseo, la imaginación frente al orden. La Guardia civil representa el mal;
de ahí el valor simbólico del color negro. Seres extra-humanos que “tienen de
plomo las calaveras”, seres monstruosos “jorobados y nocturnos” que destruyen
la ciudad de los gitanos, símbolo de la destrucción de todo lo que no se
entiende.
Tres romances históricos;
16. MARTIRIO DE SANTA OLALLA
Romance de la Andalucía romana. Olalla
no es gitana pero es perseguida y mutilada por los soldados romanos igual que
los gitanos por la guardia civil.
La referencia histórica está sacada del
martirio de Santa Eulalia de Mérida.
El poema está divido en tres partes:
panorama de Mérida; el martirio; infierno y gloria.
“blasfemias de cresta roja”
17. BURLA DE DON PEDRO A CABALLO (romance con lagunas)
Las lagunas es lo que falta en la historia que se está
contando (una historia incompleta), “bajo el agua siguen las palabras”.
Métrica irregular. Versos que van desde tres sílabas
hasta once
“venía en busca del pan y del beso”: vida doméstica y
amorosa.
18. TAMAR Y AMNÓN
Romance gitano de Tamar y Amnón. La misma violación
bíblica por el hermano obsesionado. Mientras huye el violador en su jaca, de
pronto el mundo se agitaniza.
El tema está basado en el conocido incesto bíblico que
relata el segundo libro de Samuel. Tirso de Molina tiene una obra titulada”La
venganza de Tamar”
a) panorama de un paisaje árido y caluroso
b)Presentación de los personajes.
c)Primeros planos de los personajes que descubren su
fogosa pasión,
d) Violencia del incesto, a la que contribuyen los
elementos exteriores.
e) Planos rápidos del incesto consumado
f) Huida del violador.
Guía de Lectura ANTONIO MUÑOZ MOLINA: PLENILUNIO
1ª paso: Lectura completa de la obra .
2º Paso: Comprensión de la obra . Resolución de dudas - 2ª lectura de la obra.
3º paso: Análisis de algunos de los aspectos más
significativos de la novela: Cuando Muñoz Molina comienza a publicar (1986) se
han agotado ya las corrientes de la literatura experimental y de la literatura
objetivista. Los narradores de la democracia recuperan el placer de narrar y
recuperan y revitalizan diversos géneros (policíaco, erótico, histórico…)
Declara Muñoz Molina: Yo me eduqué oyendo
contar historias a mis mayores, y amé tanto ese oficio y me bastaba de tal modo
que nunca tuve tiempo ni ganas de reflexionar sobre él: quería tan sólo que me
contaran buenas historias, quería contarlas yo mismo.
1.- ¿Qué elementos de esta obra son propios del GÉNERO de la
novela policíaca?¿Cuáles rompen las convenciones de este tipo de obras?
2.- Argumento o TRAMA:
En la obra es evidente la influencia de la novela policíaca, detectivesca. La
acción se acumula, los acontecimientos se suceden y algunos no se aclaran hasta
el final.
·
2.1.- ¿Queda alguno sin resolver, o poco claro?
·
2.2.- Paralelamente al desarrollo de la trama
detectivesca asistimos al de una segunda línea argumental, la trama amorosa.
¿Quién lleva la iniciativa en esa historia?
·
2.3.- Hay una tercera línea argumental, ¿cuál
es?
2.4- ¿Cómo se llama el inspector? ¿Y el asesino?
2.4- ¿Cómo se llama el inspector? ¿Y el asesino?
3.- Estructura: La novela aparece dividida en
33 capítulos. ¿Con o sin título, numerados o sin numerar? ¿A qué obedece, en
general, esta división en capítulos? (cada uno pasa en un sitio, o en un día
o...) ¿Cómo resulta el final de la novela?
4.-Punto
de vista: En las novelas experimentales de los años 60/70 el tratamiento
narrativo (cómo se cuenta) importaba mucho más que el argumento (qué se
cuenta). Antonio Muñoz Molina dará importancia a ambos aspectos. En esta obra
de se recogen las técnicas narrativas de la novela contemporánea: la
organización del relato en secuencias de claro origen cinematográfico, el
cambio de punto de vista, las elipsis temporales...
·
4.1.-¿Qué tipo de narrador encuentras en esta
novela?. Razona tu respuesta.
·
4.2.-
¿Opina sobre los hechos narrados? ¿Se trasluce alguna valoración moral sobre
ellos? Razona tu respuesta.
5.- Tiempo: Tiempo externo: M. Molina construye un argumento
complejo dentro de un marco histórico concreto, la España de...
·
5.1- ¿Qué época?
·
5.2.-¿Qué referencias al contexto político-social
recuerdas? Tiempo interno: La narración es, básicamente, lineal, aunque hay
algunos flash-backs (saltos atrás)
·
5.3.-
Menciona alguno. ¿Cuál es la función de estos flash-backs?
·
5.4.- ¿Cuánto tiempo crees que ha transcurrido a
lo largo de la obra?
·
5.5.-
¿Por qué resulta importante el calendario lunar?
6-
Espacio:
·
6.1.- ¿En qué zona de España se ubica la ciudad
donde transcurre la acción? ¿Por qué lo deduces?
7.-
Lengua y estilo:
·
7.1- En la obra se utiliza el estilo directo, el estilo indirecto o el estilo indirecto
libre: . estilo directo: con este procedimiento se reproducen literalmente
las palabras y pensamientos del personaje.
Estilo indirecto: el narrador
no reproduce exactamente el discurso del personaje, sino que lo reconstruye con
sus propias palabras. Estilo indirecto
libre: el narrador reproduce los pensamientos íntimos y las sensaciones del
personaje integrándolos en su propio discurso (el del narrador), como si
formaran parte de él , pero respetando el modo de expresión del personaje.
Muñoz Molina recurre a esta técnica innovadora para mostrar los conflictos
íntimos del asesino (su introversión, su desprecio por su familia, sus
complejos,…).
Comprueba las características del estilo indirecto libre en el cap. 12 o
en el 15.
·
7.2.- En el monólogo tradicional, el personaje
realiza un relato coherente y ordenado en 1ª persona. ¿Qué personajes se
confiesan a través de los capítulos 18 y 26?
·
7.3.- El monólogo interior, característico de la
novela del XX, pretende reproducir los pensamientos del personaje, tal y como
surgen en su mente, antes de que sean sometidos a la lógica. De ahí el desorden
y las asociaciones ilógicas de palabras, propias de este tipo de monólogo. El
monólogo interior del capítulo 20 (páginas 251-252 de la edición mencionada en
el apartado 9). ¿Qué personaje lo pronuncia? ¿Por qué resulta muy apropiada
esta técnica para caracterizar a este individuo?
8- Personajes: Es frecuente que los novelistas
doten a sus criaturas de ficción de algún atributo físico, de una determinada
prenda de vestir o de un objeto que siempre llevan para que el personaje se
fije de modo más indeleble en la mente del lector y éste lo identifique
enseguida que aparezca.
·
8.1- ¿Qué prendas, objetos, etc. identifican al
inspector? Algunos críticos han acusado al personaje del asesino de ser
demasiado previsible, un poco tópico, “plano”. El crítico Jordi Gracia afirma.
“este violador es demasiado plano para ser de Muñoz Molina, como lo son la
mayor parte de los personajes (...)A mí me resultan muy poco creíbles sus
reacciones privadas, su mirada al interior doméstico con sus padres, me resulta
poco creíble su propio lenguaje y, hasta a veces, ante tanta fijación obsesiva
en la maldad por parte del inspector, me acabo casi poniendo de parte del
violador, que no es tan mal chico a la vista de la familia que lo está cociendo
a golpe de concursos televisivos y de vulgaridad” (El precio del espanto, en
Cuadernos hispanoamericanos, nº 564, junio de 1997)
·
8.2.- ¿Estás de acuerdo con lo expuesto por este
crítico? Argumenta brevemente tu respuesta
8.3.- Caracteriza con seis adjetivos el personaje de Susana
8.3.- Caracteriza con seis adjetivos el personaje de Susana
9.- Fuentes consultadas:
ANTONIO MUÑOZ MOLINA: Plenilunio, editorial
Santillana, colección Punto de lectura, 2ª edición (abril 2009)
platea.pntic.mec.es/curso20/101_tic_lengua.../Marta_Gende.pdf
IES
Telleiras
PREPARANDO SELECTIVIDAD
1. Temas de Plenilunio.
PREPARANDO SELECTIVIDAD
1. Temas de Plenilunio.
2. Técnicas narrativas de la novela.
3. Tiempo y espacio de la novela.
4. Punto de vista del narrador.
Estudio
PLENILUNIO, de
Antonio Muñoz Molina
1.-Argumento
2.-Estructura
3.-Trama narrativa
4.-Los personajes
5.-Principales temas
6.-Técnicas
narrativas
6.1 Narrador y punto de vista
6.2 Suspense y
contrapunto
6.3 Tratamiento del
espacio y el tiempo
7. Lenguaje y estilo
1.ARGUMENTO
ARGUMENTO:
Un inspector,
recién llegado de Bilbao a una ciudad provinciana del sur, investiga la
violación y asesinato de Fátima, una niña de nueve años, cuya muerte pone en
contacto a todos los personajes de la novela: el inspector que investiga el
caso, los padres de la niña, Susana Grey, la maestra, Ferreras, el forense, el
padre Orduña, viejo profesor del inspector, el asesino, que lee los periódicos
en busca de noticias mientras piensa en su próximo crimen... Paralelamente, un
terrorista vigila los pasos del inspector.
- ESTRUCTURA
La novela
externamente está dividida en 33 capítulos de extensión variable. Cada capítulo suele estar centrado en un
personaje, si bien en ocasiones, en un mismo capítulo, se disponen de forma
alterna dos referencias a acontecimientos y personajes distintos.
En cuanto al
desarrollo de la trama (su estructura interna) la crítica ha establecido tres
núcleos argumentales:
§ Presentación de los personajes (cap. 1-12)
§ Acciones del asesino, historia de amor y segundo
intento fallido de asesinato (cap. 13-23)
§ Detención y confesión del criminal, su entrevista en
la cárcel con el inspector, despedida del inspector y la maestra y, finalmente,
el atentado en la calle (cap. 24-33).
- TRAMA NARRATIVA
En la trama de
la novela se entrecruzan varios hilos narrativos
conectados entre sí. En primer lugar,
una trama de novela policíaca común o novela negra. Una niña aparece asesinada
en un parque de la ciudad. Se despierta la consiguiente alarma; la atención de
los medios audiovisuales se hace presente en las calles da la villa y una
investigación policial se pone en marcha; intervine el forense que aporta una
serie de datos sobre el asesino. Una testigo dice haber visto a un joven que
acompañaba a una niña en las horas en que sucede el crimen. El inspector de
policía, que no recibe ni nombre ni apellidos en la novela, que ha estado
destinado en el País Vasco, se hace cargo de la investigación y se dedica a
ella de modo obsesivo. Observa los comportamientos de la gente y, sobre todo,
sus miradas, porque piensa (y eso le dice igualmente el padre Orduña, sacerdote
y su antiguo profesor) que el asesino tendrá una mirada especial. A la vez, se
nos van presentando en capítulos alternativos, los pensamientos, los deseos y
las frustraciones de su asesino, aunque nunca se nos diga su nombre. Un segundo
asesinato frustrado, de otra niña, facilitará la detención del joven pescadero.
Este hilo argumental se cierra con la visita del inspector al asesino en la
cárcel.
Otro hilo
argumental tiene también relación con el complejo personaje del inspector.
Antes del tiempo presente en la narración, el inspector ha vivido en el País
Vasco y ha sentido en su propia carne la persecución de los criminales
terroristas de ETA. Las amenazas anónimas, las muertes de compañeros, las continuas
sospechas han creado en él una naturaleza, de la que ahora, ya en otra parte de
España, todavía no puede desprenderse. El miedo y la precaución siguen en
activo, aunque, en ocasiones, se descuida al mantenerlos vivos. Esta realidad
se hace presente, no sólo en la vida diaria del inspector, sino también en la
mente de su esposa que no ha podido resistir la tensión y ha tenido que ser
encerrada en un sanatorio psiquiátrico del que sólo saldrá al final de la novela. Este segundo aspecto
del argumento permite relacionar dos modos muy distintos de violencia: el que
tiene un origen sexual, manifestado en el joven pescadero, y el que muestra una
faceta presuntamente política que aparece en el atentado que cierra la novela.
La tercera
parte de la trama es la amorosa. Se trata del encuentro de dos personajes
desengañados, con largas y tristes historias a sus espaldas, que encuentran de
nuevo, cuando ya no lo esperaban, el amor. Las decepciones con su primer
marido, en el caso de ella, y la situación del inspector, con su mujer
encerrada en el hospital, crean como una sospecha de fracaso, como un milagro
diario que no siempre puede confirmarse. En el caso del inspector y la maestra,
aparece una intriga argumental que, al final del libro, queda abierta: ¿triunfará
el deber matrimonial hacia su esposa o el nuevo amor que ha encontrado en la
maestra? En el caso de la maestra, ¿su nuevo destino la alejará definitivamente
de ese amor que ha encontrado cuando no lo esperaba? Son preguntas que quedan
sin resolver, a las que se añade la incógnita de no saber cuál es el resultado
final del atentado. Un final abierto, bastante común en las novelas actuales,
frente al final cerrado más propio de la novela decimonónica.
- LOS
PERSONAJES.
En Plenilunio no hay héroes ni personajes
románticos, nadie pretende ya reconquistar la democracia (la transición ha
finalizado) ni desea la época en que ese anhelo dominaba la vida de los
españoles. Los personajes son típicamente modernos, individuos sin importancia
que viven los hechos históricos desde la perspectiva de una simple persona. Hay
también personajes secundarios que, sobre todo, contribuyen a indicar el paso
del tiempo, al fortalecer el vínculo entre el pasado y el presente: Ferreras,
que conoce a Susana desde que eran estudiantes y que en su calidad de forense
colabora en la identificación del criminal; la mujer del inspector, que ha sido
internada en un sanatorio durante el periodo en que su marido investiga el
crimen; el padre Orduña, viejo sacerdote jesuita, ex cura obrero y ex profesor
del inspector; el criminal, y, por último , un asesino anónimo enviado por ETA,
que acecha al policía por haber trabajado años atrás en Bilbao. Globalmente
podemos decir que todos son personajes grises -con la salvedad, quizás, del
vitalismo que en algunos pasajes muestra Susana- con un pasado gris y con un
futuro más gris todavía: el Asesino en la cárcel; el Inspector debatiéndose con
la muerte; Ferreras, rechazado por Susana, parece que no logrará fácilmente una
estabilidad sentimental; el Padre Orduña ejerciendo de sacerdote para una
decena de personas y añorando el pasado activo... Los personajes tienen escasas
ilusiones, ya no esperan nada importante de la vida, no los desespera ni el
bien ni el mal, aunque no les guste este último. Ni siquiera en el momento en
que los conflictos parecen solucionarse, cuando se ha resuelto el crimen, no se
producen cambios fundamentales en sus vidas (siguen llevando su pequeña vida
privada), un alivio mínimo.
El personaje del inspector
es llamado así durante toda la obra en caso de que se haga referencia a él.
"De día y de noche iba por la ciudad buscando una mirada"[1]. Con esta frase arranca Plenilunio
y se nos presenta el objetivo que mueve el trabajo del inspector desde el
principio. El protagonista es un personaje activo que se obsesiona con la tarea
de descubrir al asesino de la primera víctima hasta el punto de que parece que
es el único caso en que está trabajando la comisaría. Por otra parte, el
Inspector es sujeto paciente de la persecución y víctima del ataque final de
los miembros de la banda terrorista ETA. Los recuerdos del inspector sobre su
trabajo en el Norte alteran una conducta que no ha llegado a solucionarse del
todo con su traslado (sigue siendo esquivo y desconfiado). Más demoledora es la
acción del recuerdo del terror en el caso de su mujer, que debe ser recluida en
una clínica para enfermos mentales. El cambio de residencia del inspector lleva
asociado un cambio en sus hábitos: ya no bebe, ya no sale de noche y ahora solo
toma café y coca-cola y apenas tiene relaciones sociales, ni siquiera con sus
compañeros de trabajo que apenas aparecen en las páginas de la novela.
Respecto a sus relaciones, a lo largo de la
obra contemplamos cómo se va forjando una relación adúltera con Susana Grey, la
maestra de la niña, relación cuyo final es abierto, pues el final de la novela
puede sugerir tanto la continuidad como la ruptura de la pareja.
La infancia y juventud del inspector las
conocemos gracias a las conversaciones que éste mantiene con el Padre Orduña.
Así sabemos que era hijo de un “rojo” represaliado y que, paradójicamente,
estudió en un colegio de curas y acabó convirtiéndose en policía.
Hemos comentado que el inspector no tiene
nombre, como tampoco tiene un físico poderoso o peculiar que lo caracterice: es
un hombre de mediana edad, de cabello gris y que viste un anorak y calzado
típicos del Norte y que llaman la atención por lo desusados en la zona en la
que vive ahora. Podemos decir que su identidad externa (nombre y físico) está
muy desdibujada, reducida a sus rasgos mínimos. No así su personalidad y
caracterización psicológica.
Frente a la figura del inspector se levanta la
de su antagonista,
el asesino, también él sin nombre. En un primer
momento no sabemos mucho de él, ni siquiera conocemos cómo es su físico, como
es normal, por otra parte, en una novela policíaca. Pero poco a poco vamos
conociendo algunos datos: es joven, moreno y se dedica a un trabajo manual,
pescadero. Sin embargo, Muñoz Molina no espera hasta el final para darnos a
conocer quién es el asesino. Lo descubrimos en el capítulo 12: sabemos de su
impotencia, de su opresiva vida familiar, de su obsesión con la luna, de su
afán de protagonismo... y del olor del que no puede librarse debido a su
profesión de pescadero. Es un auténtico catálogo de defectos morales: desprecia
a sus padres, es un reprimido, violento, que descarga su insatisfacción con
prostitutas o con niñas, asiduo consumidor de películas pornográficas, fumador
compulsivo. Su afán de notoriedad lo lleva, en ocasiones, a enfrentarse con
situaciones peligrosas para él que podrían delatar su culpabilidad. Con todo,
hay cierto determinismo en la obra que nos lleva, casi, a compadecerlo por
momentos y a entender su reprochable conducta, si bien no a justificarla. Su
impotencia, sumado a los hechos que después conocemos de su propia vida, hace
del asesino un individuo insignificante, minúsculo, aunque dañino y perverso.
Hijo de padres pobres e ignorantes, nacidos probablemente en la posguerra, vive
con unos progenitores a los que desprecia.
El papel femenino le corresponde a Susana Grey, maestra de Fátima, la niña asesinada, centro
de la trama amorosa en que se ve involucrado el Inspector. Es un personaje rico
en matices e historia. Es una mujer culta, fuerte y decidida, que se ha hecho a
sí misma tras el abandono de su marido y después de haber criado sola a su
hijo. Susana ha sido esposa de un artesano intransigente en sus opciones
políticas y sociales, progresista de manual, incapaz de disfrutar de los
placeres y que se vuelve cada día más amargo. Pero ese mismo artesano
antifranquista y rígido la abandona por otra mujer y, poco a poco, Susana comenzará
a sentirse libre e independiente, prueba de ello es que es ella quien toma la
iniciativa frente al Inspector y organiza la primera cita. Las distintas analepsis en el relato permiten
reconstruir su pasado e individualizan el carácter fuerte de Susana que ha
sabido superar el dolor ante la traición de su ex-marido quien la abandona
después de iniciar una relación con Paca, la ex-mujer de Ferreras, violando así
la confianza y amistad existente entre ambas parejas. Su mencionada relación
con el inspector, un funcionario sin excesivas inquietudes intelectuales, es
una muestra del cambio operado en el personaje. Susana es además una figura relevante
en la estructura de la novela porque funciona como norte hacia el que convergen
varios personajes: amiga del forense, maestra de la niña, clienta del
asesino...
Dentro de los personajes secundarios destacan:
El Padre Orduña
es un jesuita que había sido confesor del inspector, con quien le une una
relación de amistad, y que actúa como vínculo entre el pasado y el presente. En
su juventud, durante la guerra civil, fue alférez provisional del bando
franquista. Desde esta posición evoluciona primero hacia lo religioso y
posteriormente hacia lo social: el padre rector aceptó la idea de traer como
internos a huérfanos del bando republicano o a hijos de los encarcelados. Esos
muchachos, sin embargo, no siguieron el camino que él hubiese deseado. Esto no
basta para que el padre cambie su forma de vida o su pensamiento, ya que más
bien se obstina en pasar sin cambios por la transición. El padre no logra
seguir el ritmo de la evolución política y todavía siente nostalgia por su vida
de otras épocas. Es una típica muestra de cura obrero que tanto proliferó en la
España de los 70, prototipo de la comprensión hacia el débil, de la preocupación
social y del ascetismo en sus posesiones. Sigue celebrando misa, aunque ya no
tiene fieles, sigue con sus convicciones, que ya no tiene que ocultar como en
la época en que la policía allanaba su departamento. No es un derrotado, pero
no logra renovar el vínculo con la sociedad.
Ferreras, el forense,
amigo también de Susana Grey, es un profesional cuidadoso dotado, tal vez de
forma un tanto tópica, de una ideología materialista. Presenta una especial
forma de relacionarse con los vivos: “no estaba muy seguro de sentir verdadera
piedad porque, lo que sentía cada vez más a medida que se le iban pasando los
últimos años de la juventud, era incomprensión, desconcierto, ira, recelo,
pavor, un deseo cada más definido de apartarse del mundo [...] Y de intervenir en
él únicamente mediante la práctica rigurosa de su trabajo”. En la novela cumple
dos funciones. Por un lado, ofrece datos científicos sobre las circunstancias
del crimen y de las agresiones y, por otro, actúa como contrapunto de dos
personajes relevantes. A través de él accedemos a la joven Susana Grey a quien
describe a través de sus recuerdos (traición y abandono de sus respectivas
parejas) y se presenta como una figura de contraste que, de mano de su
locuacidad e impulsividad, destaca el carácter callado, reservado y reflexivo
del inspector.
La esposa del inspector
es el otro personaje femenino, pero apenas aparece en la obra directamente.
Está internada en una clínica porque no pudo soportar la cantidad de llamadas
amenazantes de ETA. Su internamiento provocará remordimientos en el Inspector,
pero no impedirán que este consume el adulterio. De alguna manera, la situación
de su matrimonio y su estado refuerzan el sentimiento de soledad e
incomunicación que rodea al policía.
El terrorista
permanece en la sombra salvo en el último capítulo, cuando atenta contra el
inspector. Cuando se alude a él se hace de modo indeterminado, usando
indefinidos, pero su presencia preside casi toda la obra, de ahí el suspense
que captura al lector poseedor de una información (el terrorista conoce su
nueva dirección y planea volver a actuar) que el inspector desconoce.
Por último, hay que hablar de las niñas, las
víctimas. La primera, Fátima, está
siempre presente, a pesar de que sólo será conocida por el Inspector después de
su muerte, con esa mezcla de inocencia y crueldad que aparecen en aquellos que
creemos mártires de una situación en la que fueron convidados de piedra.
La segunda niña, Paula,
mantiene tras su asesinato frustrado una relación personal con el Inspector,
poniendo de relieve un aspecto de éste que hasta ahora no había aparecido: una
ternura que no suele asociarse al prototipo de policía, frío y distante, y que
lo humaniza y llena de sensibilidad.
- PRINCIPALES
TEMAS.
A lo largo de las casi quinientas páginas de Plenilunio,
a través de los ojos de los personajes vemos pasar temas como: la religión y
la crisis de la fe; el terrorismo y la psicosis permanente que provoca de forma
irreversible; la soledad y la frustración; la sociedad actual y su desinformación
y desequilibrio generacional; el amor y la esperanza unida a las ansias de vida que suscita entre
quienes lo sienten (y a veces, padecen). Todos ellos, temas de plena
actualidad en el momento en que se escribió la obra y también en el momento
actual. Aunque en un primer contacto con la obra parece que nos encontramos con
una novela negra, en la línea de Vázquez Montalbán o de los clásicos detectives,
Muñoz Molina va más allá y usa esta intriga para hacernos reflexionar sobre
estas realidades sociales muy presentes en nuestras vidas.
Sin duda, el tema constante desde la primera
hasta la última página del libro es la violencia, pero aparece tratada de distintos modos.
En primer lugar podríamos hablar de la brutal violencia
física con que se ha ensañado el asesino de Fátima con esta, la
misma con que pretendía atacar a su segunda víctima y similar a la que,
recuerda el Padre Orduña, un fraile colega suyo ejerció sobre un niño años
atrás.
Otra forma de violencia que aparece en la obra
es la violencia
terrorista, concretamente la del grupo ETA. Ni siquiera
el tiempo o la distancia hacen posible que el que ha estado bajo su punto de
mira se despegue de la sensación de acoso, como le sucede al Inspector[2] o a su mujer, que termina enloqueciendo
por culpa de esta presión. En este sentido, podríamos decir que otro de los
temas que plasma Plenilunio es la realidad diaria que viven los
españoles, acosados por ETA: cómo deben modificar su vida, cambiar su
residencia, vigilar cada movimiento, controlar sus rutas diarias...
Asociado al tema de la violencia, del mal
ejercido contra otros, estaría el subtema del uso de esa violencia como forma
de destacar entre los otros, de encontrar, como se dice vulgarmente
"su minuto de gloria". Para el asesino y para el terrorista es vital
la publicidad de sus actos, ambos necesitan que la sociedad sepa de ellos. Como
se dice en un momento de la novela: “He conocido a algunos [terroristas] que
guardaban recortes pegados en álbumes, como artistas. Y puede ser que este afán
de notoriedad esté ligado al anonimato, a la anulación de personalidad a la que
conduce la vida frenética en las grandes ciudades, sin tiempo para
relacionarse, desinteresándonos por la vida del prójimo (algo que puede
explicar que el Asesino pueda entrar en el bar ensangrentado y con aspecto de
culpabilidad y que el camarero le sirva indiferente). Las individualidades se
difuminan en la masa social y de ahí el deseo de hacerse valer, de hacerse
notar”.
En conjunto, la violencia se presenta bajo dos
formas diferentes: una violencia física (violación frustrada y muerte) y otra
psicológica, de mayor complejidad o intensidad dramática, que sacude a todos
los personajes.
En relación el tema anterior, a lo largo de la
novela se reflexiona sobre la existencia del mal y su manifestación en el rostro de las
personas. La novela comienza con la frase “De día y de
noche iba por la ciudad buscando una mirada”. La importancia de la mirada en
toda la novela es evidente. La recreación del viejo mito de que todo hombre es
reponsable de su cara (“la cara es el espejo del alma” – dirá el padre Orduña)
aparece en la obra cuando el inspector escudriña los rostros de la gente para
ver si en ello ha dejado su huella el horrible crimen cometido. Es precisamente
el Padre Orduña el que le dice que se fije en la mirada, pues en los ojos de un
hombre se registra el mal que ha cometido. Para el jesuita, una persona que ha
cometido un crimen tan horrendo “tiene que llevarlo escrito en la cara”. La
experiencia del inspector no coincide con la del jesuita, basándose en las
“miradas serenas y frescas” de las fotos que aparecían en los carteles de los
terroristas más buscados. Cuando detiene al asesino se reafirma en esta idea.
Sobre la existencia del mal todos los personajes muestran su desconcierto y no
son capaces de encontrar los motivos que pueden llevar a las personas a cometer
atrocidades como las que presenciamos. A lo largo de toda la novela el mal se
mantiene como un enigma difícil de entender.
La insolidaridad de la sociedad
es otro tema relevante que se manifiesta en la impunidad con la que actúan los
asesinos. La larga caminata con las dos niñas hasta el parque, los rastros de
sangre en su cuerpo o el seguro nerviosismo tras los ataques no despiertan la
sospecha o la atención de ningún ciudadano. Tanto los criminales de ETA como el
asesino logran sus propósitos ante la indiferencia de los ciudadanos, poniendo
de manifiesto la deshumanización de la sociedad moderna. Plenilunio refleja con claridad el desinterés, la indiferencia,
tan frecuentes en nuestras ciudades, por la vida del prójimo.
El asesino que entra en el bar, aunque lleve rastros de sangre o la mirada
huidiza de quien acaba de cometer un crimen, no merece del camarero más que la
atención indispensable para servirle, para después seguir, como hipnotizado, el
desarrollo del partido en la televisión.
Precisamente, la deshumanización creciente de
las sociedades modernas introduce otro tema importante en la novela: la anulación de la
personalidad. Los individuos se confunden con el grupo sin
que aflore la responsabilidad individual, personal. De ahí que las tendencias a
realizar actos reprobables permanezcan muchas veces en secreto,
otro de los temas recurrentes en la obra. El inspector pasea por la calle y ve
a personas comunes y no es capaz de distinguir, a primera vista, al criminal,
aunque todos los hombres tengan su zona secreta donde a veces anida el mal.
La importancia de las víctimas,
no sólo desde el punto de vista del investigador o del policía, como en muchas
novelas negras o policíales. La novela se presenta desde el punto de vista de las
víctimas, especialmente de la primera familia. Pero también Paula centra
el interés de la narración como víctima y también como contrapunto trágico que
destaca las expectativas vitales frustadas por el asesinato en el caso de la
primera víctima.
Frente a toda esta negatividad aparece el amor
entre Susana Grey y el inspector como un sentimiento absolutamente positivo,
hasta el punto que nos hace asociar a Susana con esas "donnas
angelicatas" de la literatura clásica que consiguen que su amado encuentre
el camino y salga de su mediocridad.
El personaje de Susana nos introduce
transversalmente en otro tema: la liberación de la mujer, el cambio del rol y de la
personalidad femenina con el paso de los años. La propia Susana,
en un primer momento volcada en su trabajo y anulada por su separación, logra
sobreponerse y hacerse a sí misma y salir adelante con su hijo. Frente a la
concepción de la mujer sumisa y resignada, Susana da muestras de su
independencia sobreponiéndose a su pasado. Una vez que conoce al Inspector, va
a ser ella quien, sin pudor, tome la iniciativa, algo impensable años
anteriores. Incluso, a pesar de que la relación pueda tener un futuro cuando la
mujer del Inspector ha salido del hospital, es capaz de anteponer un cambio de
trabajo a ésta (pedir el traslado a Madrid). Susana encarna la nueva
femineidad, la nueva mujer que se aleja de los roles clásicos, es una mujer
moderna, libre de las ataduras e imposiciones de la época de la dictadura.
La otra relación amorosa, la del Inspector y su
mujer, representa al matrimonio fruto de la costumbre y de la lástima, en el
que ya no hay pasión, ni novedad, solo continuidad. A esto se le añade el hecho
de que el Inspector no se siente capaz de dejarla, pues se siente culpable de
que ella haya renunciado a una vida acomodada, tranquila y sosegada lejos del
terror. La decisión de cambiar de ciudad llega tarde (el inspector posterga
incomprensiblemente la petición de traslado del Pasís Vasco) y no impide,
finalmente, su ingreso en un psiquiátrico, desquiciada tras años de paranoia y
temor. Su salida del hospital hace que quede en el aire la relación entre
Susana y el Inspector. ¿Volverá este a la rutina matrimonial o seguirá con este
soplo de aire fresco que Susana ha introducido en su vida?
Por último, otro tema en la obra es el papel de los
medios de comunicación audiovisual en la sociedad contemporánea y el
sensacionalismo dominante en el periodismo y en la difusión de la información.
La presencia constante de los medios en cualquier punto de atención hace, por
ejemplo, que salga en televisión el rostro del inspector, algo que desencadena
que la banda terrorista sepa dónde buscarlo: prima la noticia, el hecho de dar
la exclusiva sobre quién se hace cargo de la investigación, por encima de la
protección de la seguridad de un policía[3]. Tras el asesinato la gente se apelotona
en la plaza y los medios de comunicación acampan para no perder ni un solo
detalle que transmitir a esa audiencia ávida de contenidos morbosos. Hay una
presencia del aparato de televisión constante en la obra: en casa de los padres
del asesino, en el bar que este frecuenta, en casa de los padres de Fátima...
De este modo, Muñoz Molina pretende hacernos reflexionar sobre el papel que los
medios de comunicación están teniendo sobre la sociedad que los sigue de una
forma casi enfermiza- representada en los padres del asesino-.
- TÉCNICAS
NARRATIVAS EN PLENILUNIO
NARRADOR Y PUNTO DE VISTA.
En la novela de siglo XX, sobre todo a partir
de la segunda década, las puertas de la narración se abren a la polifonía de voces
narrativas. Es decir, en una misma obra coexisten varios
tipos de narrador: testigo, protagonista, omnisciente; o de persona narrativa.
Muñoz Molina, respecto a sus primeras obras, se declaró incapaz de dominar la
polifonía en sus primeras obras y recurre, por ello, a la tercera persona.
Tras sus tres primeras novelas, en Plenilunio vuelve a utilizar la narración en
tercera persona, si bien en esta obra recurre en
determinados momentos a la confesión personal en primera persona,
incrustada dentro de un diálogo. Ejemplos de esto lo tenemos, por ejemplo, en
los recuerdos de Susana Grey sobre la relación con su marido, o en las
confesiones del inspector sobre la búsqueda del asesino. Pero la tercera
persona omnisciente va a ser la predominante a lo largo de las páginas de Plenilunio.
Por lo que respecta a la participación del
narrador en la acción, en Plenilunio Muñoz Molina construye un narrador
extradiegético, es decir, que desde fuera ve los hechos y
puede narrarlos (frente al narrador intradiegético que participa en la obra).
En Plenilunio el narrador está fuera
de la acción, no es ningún personaje y no representa ningún papel en el
desarrollo de los acontecimientos.
Este narrador es omnisciente,
ya que no se limita a narrar aquello que vería un simple narrador testigo ni
conoce sólo la parte parcial que conoce un narrador protagonista, sino que
también es capaz de adentrarse en los pensamientos de los personajes, sus ideas
y recuerdos. Así, es capaz de describirnos realidades como un principio de náusea,
preocupaciones, paralelismos que establecen los personajes a partir de dos
circunstancias semejantes, sensaciones o secretos que un narrador que no fuese
omnisciente no podría conocer. El narrador se acerca a cada uno de los
personajes, de alguna manera se impregna de su voz, pero sin eliminar la
distancia; permite que se tenga la impresión de estar en sus mentes, de
escuchar sus terrores y encontrar sus pasiones, hasta las más oscuras, las que
no se pueden intuir en el rostro. Gracias al narrador conocemos al inspector,
podemos saber qué clase de hombre es, por qué se comporta como lo hace, cuáles
son sus miedos, en quién confía. Detrás del hombre aparentemente frío que tiene
que atrapar al asesino, hay otro que es capaz de amar y de afrontar las
consecuencias de sus actos. Los otros personajes van desfilando junto con sus
vidas a través de la novela; los padres de la víctima que sufren su ausencia y
se culpan por ella, la maestra que desea salir de esa ciudad en la que sólo ha
encontrado penas, el médico forense que entiende mejor a los muertos que a los
vivos y también, de repente, nos encontramos muy cerca de la mente del asesino,
de su odio contra el mundo, de su impotencia y su ira incontenibles. Y, junto a
los otros personajes, el narrador hace que paseen ante nosotros sus
sentimientos, ideas y miedos.
Dentro de la omnisciencia, Muñoz Molina se
decanta por la omnisciencia neutral frente a la autorial. El narrador se
centra cada vez en un personaje y lo sigue desde el interior, pero sin hacer
juicios de valor ni opinar. No juzga a sus personajes: se limita a transmitir
en tercera persona aquello que hacen y sienten.
Por último, hay que destacar el discurso indirecto
libre también presente en la novela. Mediante esta forma de
discurso, el autor refleja de forma convincente el pensamiento del personaje
sin abandonar la tercera persona propia de la omnisciencia. Recurre a él en dos
ocasiones:
En primer lugar, para transmitirnos los
pensamientos del asesino y lo que siente en los momentos de los ataques:
“…nadie va a decirle a uno nada por llamar a un
portero automático o por entrar a un portal y mirar los nombres de los buzones,
nadie puede notar el temblor de las manos, el fuego en el estómago (…), el
instante de vértigo en que una mujer o una niña va a entrar en el ascensor y él
sostiene la puerta…”.
En segundo lugar, para transmitirnos las
sensaciones que vive Paula en los instantes en que comienza a recuperar la
conciencia después la agresión o cuando observa a su agresor a través del cristal
blindado en la rueda de reconocimiento:
“…los ojos que solo la miraban a ella, que la
descubrían sin esfuerzo (…) con una expresión no de amenaza, sino casi de
burla, como haciéndole saber que no valían de nada espejos ni trampas, (…) le
estaba diciendo con los ojos lo que le decía algunas veces en sueños, que iba a
volver para acabar con ella…”.
Si bien es cierto que en algún momento la
narración puede tomar la forma de confesión o de programa televisivo, lo que
predomina en la obra es el texto narrativo. Así pues, Muñoz Molina no se
adentra en la tendencia del pastiche, ni en la polifonía ni recurre a otros
materiales ajenos a la narración, cosa que sí hacen otros autores
contemporáneos. En ese sentido es una obra poco arriesgada y novedosa.
Casi todo está narrado en tercera persona, con
escasos adjetivos y escaso diálogo, dando una extraña sensación de objetividad.
Contrasta con este aparente estilo objetivo la crudeza de la
descripción
forense de la niña asesinada, por ejemplo, cuando describe cómo el
asesino introduce las bragas (calzones) de ella tan adentro en la boca que una
punta sale por la nariz, la posición en que se encuentra el cuerpo de Fátima:
"la boca abierta era el crudo gesto de terror tan intolerable como las
piernas muy separadas o la torsión excesiva de la cabeza contra el hombro
derecho"; el recuerdo que hace el padre Orduña del padre Alonso, quien
"rapta y viola a un niño, uno de los externos pobres de las catequesis
[...] Le aplastó la cabeza". Es cierto que el trabajo forense es de gran
importancia en la investigación de un crimen, por lo que puede justificarse una
escena semejante. Sin embargo, la justificación de la escena no proviene de que
sea indispensable dramáticamente, pues no lo es, sino del hecho de que
contribuye a caracterizar la frialdad con que es tratado el tema, una frialdad
que no impide el ejercicio profesional apasionado de quienes quieren dilucidar
el crimen, como es el caso de Ferreras y del inspector.
La caracterización se consigue en Plenilunio
por la prosa fría y por la narración de hechos que no son tanto reflexiones que
los personajes hagan sobre sí mismos, sino sobre hechos que les ha tocado vivir
o sobre lo que les toca hacer. Ya hemos mencionado el párrafo que comienza:
"hacia los vivos Ferreras no estaba muy seguro de sentir verdadera
piedad...". Ahora bien, el verdadero carácter de Ferreras, la verdadera
"prueba" de quien es, la dan los párrafos que detallan su forma de
trabajar, como queda de manifiesto después de que el asesino realiza su segundo
ataque, en el que la víctima, a diferencia de la anterior, no muere. La escena
tiene lugar en un recinto hospitalario, donde ha sido llevada. [4]
SUSPENSE Y CONTRAPUNTO
Plenilunio
explota, como clara muestra del género de la novela negra o policiaca a la que
pertenece, las ténicas propias de este subgénero narrativo. Antonio Muñoz
Molina ya había utilizado elementos tomados de la novela policíaca
en novelas anteriores, pero ahora ha escrito una novela de este tipo en toda
regla y ello explica el uso constante de la técnica del suspense
destinada a despertar el interés del lector (muy presente en narraciones orales
y series televisivas).
Son dos las incógnitas fundamentales en la obra
(doble suspense): la posible captura del asesino de la niña y el terrorista que
persigue al Inspector, resueltos ambos suspenses al final de la obra. Además,
al concluir la novela, el lector se enfrenta a una doble incógnita, no sabe si
el Inspector saldrá con vida del atentado y, en caso de que lo logre, desconoce
si su relación amorosa con Susana Grey tendrá continuidad.
De la novela negra o policíaca toma también
Muñoz Molina la elección del tipo de personajes: el
criminal, la víctima, la amante...
Tratemos primero los suspenses que se desarrollan a lo largo de la obra. La
arquitectura dramática y el suspenso de Plenilunio se construyen sobre
la base de la oposición entre el avance de la investigación del crimen sexual y
el avance, extraordinariamente silencioso, de la planificación del ataque que
ETA se propone realizar en contra del inspector. Cuando más se aproxima la
resolución del crimen, más inminente es el atentado contra el policía. El
lector ve progresar el conocimiento que tiene ETA sobre el inspector y sus
movimientos, hábitos de vida. El inspector, absorto en la resolución del
crimen, está sentenciado a muerte y el lector es conocedor de este hecho. La
posibilidad de que un nuevo destino (en tierras de Castilla o de Andalucía)
pueda liberarlo del peligro es impedida al final de la obra. Con estos datos se
fortalece además el perfil de la esposa del inspector, pues si bien no es dicho
explícitamente, es probable que su enfermedad nerviosa se deba a su
sometimiento tanto tiempo a la amenaza, impidiéndole llevar una vida cotidiana
y tener amistades. Por ello, la segunda línea de suspenso proviene del acecho y
del temor con que vive el policía.
El suspense, para el lector, se redobla ya que
este sabe algo que el Inspector ignora: su persecución terrorista. Además el
lector se entera antes que el policía de que el Asesino sigue al acecho y
pretende volver a actuar. Ambos suspenses se unen: sabemos que el asesino de la
niña circula libremente y puede atacar de nuevo; sabemos que un asesino acecha
al policía porque ha visto su imagen en televisión y conoce ahora dónde
encontrarlo. La muerte del inspector está aplazada, un aplazamiento del que
vamos sabiendo muy poco, pues no más de cuatro o cinco veces se menciona, sin
nombre, a ese alguien, tan desconocido como el asesino de Fátima, que vigila al
inspector. Pero, como hemos anticipado, ambas líneas de suspense finalizan en
la novela. El Asesino, aunque vuelve a intentarlo, acabará entre rejas y el
terrorista conseguirá su objetivo (atacar al Inspector), si bien no tenemos la
certeza de que consiga su muerte.
Instrumentos para lograr el mencionado efecto
potenciador de la intriga son: la manipulación del tiempo y del espacio o, el
más usado, la interrupción del relato en un momento culminante,
tenso, crítico, como estratagema para conseguir que el lector continúe su
lectura. El relato se interrumpe en momentos de máxima tensión,
dejando al lector con la intriga de lo que sucederá. Valga como ejemplo el
final del capítulo 20. El asesino ha seguido a otra niña hasta el ascensor de
su casa y, una vez dentro, la narración termina bruscamente cuando golpea con
fuerza el botón de “stop”. Tendremos que esperar hasta el capítulo 22 para
saber qué ha pasado. Otro ejemplo lo encontramos en la primera cita del
inspector y Susana. Al final del capítulo 21 no tenemos la certeza absoluta de
que sea el inspector el que llega a la habitación. El capítulo termina cuando
ella escucha golpes en la puerta. Tendremos que esperar hasta el capítulo 23
para saber lo que ha sucedido.
El autor construye la obra con una técnica
próxima al contrapunto, recurso ampliamente empleado desde los años 60
en la novela española. En la obra se cruzan tres ejes temáticos: la búsqueda
del asesino, la historia de amor entre el Inspector y Susana y la espera para
actuar por parte del terrorista (ya vistos).
El problema fundamental que surge de esta
estructura dispersa es cómo interpretar la yuxtaposición de estos tres ejes
temáticos tan heterogéneos. Primero llama la atención el
hecho de que los tres protagonistas de los tres ejes temáticos sean los únicos
personajes principales de la novela que no han sido provistos de nombre propio.
Deben conformarse con las denominaciones genéricas de "el inspector"
y "el asesino", mientras que al terrorista, el más anónimo de los
tres, ni siquiera se nombra como tal. La conexión entre ellos se desprende
también de un detalle curioso: en el capítulo 14, un mismo párrafo se refiere
sucesivamente a los tres bajo el pronombre indeterminado "alguien" [5]. En otro lugar se hace una comparación
explícita entre los dos tipos de crímenes, al sostener el inspector que
"[el crimen] en realidad no es más que crueldad y chapuza... Salvo los
terroristas o los sicarios de los narcotraficantes nadie planea nada... Con una
pistola o una navaja cualquiera es omnipotente...", aludiendo en sus
últimas palabras a las armas empleadas en los dos crímenes.
Quizás cabría hablar también aquí, dentro de
las técnicas narrativas empleadas por Muñoz Molina, del uso de la luna como elemento de cohesión. Aparece ya
desde el título de la obra -Plenilunio-,
aludiendo a un hecho bien conocido que es la influencia que la luna llena
ejerce en los comportamientos extraños de la gente, y tiene constante presencia
en la novela, adoptando, en los momentos culminantes, la forma de luna llena:
en la presentación del asesino en el capítulo 12, fumando boca arriba alumbrado
por la luz de la luna; en su segunda salida, cuando repite todos los
movimientos de la primera vez, el asesino se percata de la presencia, también
repetida de la luna llena, cuando perpetra el golpe contra Fátima también lo
hace bajo esta luz lunar... Pero no solo los actos que competen al asesino
están dominados por la luz de la luna, también la relación amorosa entre el
inspector y Susana Grey están sometidos a su influjo, tanto real como
metafórico: la luna entra por la ventana tras su encuentro sexual y cuando van
en el coche suena Moonlight in Vermont. Es decir, la presencia de la
luna llena funciona como nexo entre los protagonistas y los acontecimientos
relevantes de la obra.
TRATAMIENTO DEL ESPACIO Y EL TIEMPO.
EL TIEMPO.
Tendríamos
que empezar el estudio del tratamiento del tiempo en la obra Plenilunio
intentando ubicar temporalmente los sucesos que suceden en la obra en algún
momento histórico determinado. Esto es lo que se denomina "tiempo externo". Directamente en ningún momento
Muñoz Molina nos da fechas concretas, pero, aun así, hay suficientes indicios
como para situar los acontecimientos de la obra a finales de los años 90.
Recapitulemos
los indicios más relevantes:
a) En
la obra se dan como superadas las cárceles y los interrogatorios franquistas.
Dado que Franco murió en 1975, esto coloca los hechos como posteriores a esta
época.
b) El
interés de los medios de comunicación por dar noticias del crimen y de las
víctimas, así como el acoso sistemático a policías por parte de ETA son propios
de los últimos años de los años 80.
c) En
un determinado momento Susana Grey le dice al inspector: " [...] Es como
decir que esos militares serbios de Bosnia no pueden vencer el impulso de matar
y violar mujeres". El momento de mayor recrudecimiento de la Guerra de los
Balcanes se vivió después entre 1991 y 1995, así que las declaraciones de la
maestra tienen que rondar esa época.
d) El
Asesino en el capítulo 17 hace referencia a una película, El silencio de los corderos, obra de 1990.
Recopilando todos estos datos,
podemos concluir que el tiempo externo de la novela se sitúa en una fecha
indeterminada entre los años 1991 y 1997, fecha en que Muñoz Molina publica la
obra. Plenilunio, en cierta medida,
podría considerarse una novela histórica, no en el sentido tradicional de la
palabra, sino entendiéndola como un reflejo de la historia de España en un
determinado momento: finales de los años 80, principios de la década de los 90,
momento en que la
Transición ya está perfectamente consolidada. En la obra está
presente el paso del franquismo (infancia del Inspector en el colegio de
jesuitas) a la democracia (momento reflejado en la obra). Por ello, los
personajes hablan explícitamente, aunque sin añoranzas, de una época pasada,
distinta, superada.
Respecto al "tiempo
interno" de la obra,
los hechos narrados transcurren en, aproximadamente, un año. Veamos qué datos
nos ofrece la novela para llegar a esta conclusión.
a) Se
dice que el Inspector había llegado a la ciudad sólo unos meses antes, a
principios de verano, e, inmediatamente, el "Caso Fátima" captó toda
su atención.
b) El
crimen sucede a finales de otoño/principios de invierno: hay referencias a que
alguien apagó las luces pronto porque con el cambio horario que se realiza en
noviembre apenas se veía, un testigo asegura haber visto al asesino y la niña
una tarde a principios de noviembre, en el diario se sitúa el crimen en el mes
de noviembre...
c) Respecto
al segundo asesinato, cuando la niña va a participar en la rueda de
reconocimiento se dice que "faltaban dos semanas para las vacaciones de
Navidad". Aunando esta referencia a la anterior, concluimos que el tiempo
transcurrido entre las dos agresiones es, aproximadamente, mes y medio.
d) Una
gran elipsis nos lleva a los hechos posteriores a la detención del asesino. El
Inspector añora la lluvia y el frío, se nos dice que han pasado siete meses
desde la muerte de Fátima y que el Inspector no ve a Susana desde hace mes y
medio.
Es decir, la novela sigue, en general (ya
matizaremos este aspecto a continuación), un orden lineal y comprende desde
mediados de otoño hasta el final de la primavera de un año impreciso entre 1991
y1997.
El orden cronológico, lineal de la historia, se
interrumpe en algunos momentos por algunas analepsis,
momentos en que alguno de los protagonistas se retrotrae en el tiempo para
recordar alguna circunstancia relevante de su pasado: el Inspector recuerda su infancia
en el colegio religioso, el padre Orduña también evoca momentos de su vida
docente, Susana Grey hace memoria de su vida de casada, el Asesino, de pasada,
recuerda burlas que sufrió en la mili... Con todo, estas rupturas del orden
lógico no dificultan la lectura en la medida en que lo hacen otras obras
contemporáneas.
Para concluir el apartado referido al tiempo,
nos limitaremos, casi a modo de anécdota, a mencionar que ya, desde el título,
el tiempo al que se hace referencia a lo largo de la historia es al tiempo
nocturno. Apenas hay acciones que sucedan de día y, de hacerlo, el hecho de que
anochezca temprano en los meses de invierno hace que toda la obra quede sumida
en la oscuridad, la misma en la que vive el asesino, la misma en la que vive el
Inspector hasta dar con el culpable.
EL ESPACIO.
Plenilunio es,
principalmente, una novela de pensamientos más que de acción, de discurrir mental más
que de sucesos, de ahí la escasa importancia del tratamiento
del espacio, de las escasas descripciones de estos y el reducido número de
localizaciones que aparecen a lo largo de la obra.
Igualmente indeterminado respecto al tiempo, se
muestra Muñoz Molina con el espacio. En ningún momento de la obra se cita
claramente una ciudad, pueblo o región. Pero hay algunas pistas que permiten,
sobre todo a autores fieles a la obra de Muñoz Molina, reconocer espacios que
han aparecido en obras anteriores y que nos llevan al mismo punto. La calle
Mesones, la Iglesia
de la Trinidad ,
el parque de la Cava ,
la parte antigua de la ciudad donde abundan los palacios renacentistas, el
hecho de que sea una ciudad histórica son indicios que nos llevan a situar la
obra en Úbeda, tierra natal de Antonio Muñoz Molina, donde ha situado
anteriormente sus obras Beatus Ille y El Jinete polaco y donde
volverá en El viento de la luna.
Aunque más que Úbeda, sería más correcto decir que el autor sitúa sus obras en
Mágina, nombre imaginario que, como antes hizo Clarín con Oviedo al nombrarla
Vetusta, o Pardo Bazán llamando Marineda a Coruña, es la designación literaria
que Muñoz Molina adopta para su ciudad natal.
Gran parte de la obra transcurre en espacios abiertos
sin especificar. Tanto el inspector como el asesino tienen la costumbre de
pasear de noche por las calles de la ciudad.
Por lo que respecta a los espacios
interiores, sirven como referencia para ubicar a los
personajes. El Inspector se mueve en la comisaría o en los lugares de
interrogatorio; compartirá con Susana Grey una habitación en un motel al que
cuesta acceder, al que llegan tras un esfuerzo y un camino empinado, símbolo de
lo que les costará dejar atrás el pasado y empezar una nueva vida. La mayoría
de los personajes se mueven, casi exclusivamente, en sus entornos de trabajo:
Anatómico forense, iglesia, escuela... Las viviendas particulares que aparecen
reflejan la personalidad de los seres que las ocupan:
- La casa del inspector se nos define como un “piso vacío al que
regresaba cada noche exhausto”. Ese vacío físico del piso no es más que
una proyección de su estado anímico.
- El antiguo colegio donde vive el Padre Orduña nos ayuda a entender
mejor al personaje, pues se define como anticuado y decrépito, casi en
estado de ruina y con una decoración que destaca por su sencillez y
anacronismo.
- Las casas de las víctimas aparecen caracterizadas fundamentalmente
con dos rasgos: la modestia propia de una familia de clase trabajadora y
las múltiples fotografías de las niñas.
- La casa de Susana sirve para reforzar su imagen como mujer culta e
independiente.
- La casa del asesino nos transmite una sensación de vulgaridad y de
opresión. A pesar de vivir con sus padres, se encierra en su desordenada
habitación donde pasa horas y horas viendo películas pornográficas.
- La cafetería de la plaza se describe desde la perspectiva del
inspector. Juega un papel en la trama de su intento de asesinato por parte
de ETA. El instinto de protección de su vida en Bilbao le hace sentarse
siempre en una pequeña mesa cercana al ventanal que da a la plaza. Estas
referencias hacen que sintamos, como él, el peligro de sufrir un atentado.
- Los demás lugares apenas aparecen descritos. No tenemos o tenemos
muy pocos datos de la comisaría, del sanatorio donde se encuentra su
esposa, del laboratorio de Ferreras, del bar donde acude antes de los
ataques o del prostíbulo.
- LENGUA Y
ESTILO
Muñoz Molina muestra en cada una de
sus obras su obsesión por lograr la máxima expresividad en el arte de contrar
historias y de transmitir el pensamiento que las alienta con una técnica
depurada de gran calidad y eficacia narrativa.
El novelista reflexiona con frecuencia sobre el uso de las
palabras, así, por ejemplo, en las reflexiones que el asesino hace sobre sus
padres, y el novelista transmite en tercera persona, aparece el hecho de que,
en el transcurso de unas vidas, hay términos que identifican en cierto modo a
los miembros de una generación. Nuestros padres usan palabras que nosotros ya
no reconocemos como actuales o que “suenan a viejo”. Gracias a estas
observaciones, el novelista va definiendo a la vez a quien las utiliza (hombre
de escasa cultura...) y la extración social de sus padres (dicen wáter siempre, nunca cuarto de baño, los dineros en vez de
dinero...)
Dentro del estilo narrativo destacaremos sólo dos aspectos:
Uso del polisíndeton y abundancia de verbos para aumentar la tensión y crear un ritmo rápido en la
prosa. En los momentos posteriores al segundo ataque, la acumulación de verbos
y conjunciones copulativas y adversativas logran transmitir la sensación de
ansiedad y desesperación de la niña que huye. Asimismo, la acumulación de
datos, algunos contradictorios, nos transmite la confusión en la que la niña
está sumida:
“(…) tiene que llegar y no puede, tal vez está soñando y en
realidad no se ha movido del terraplén y está quedándose congelada y muerta,
tropieza con algo, (…) tropieza y cae entre dos coches y no llega a tiempo de
adelantar las manos y su cara golpea contra las losas, pero vuelve a
levantarse, otra vez a cuatro patas y con la cabeza hundida entre los hombros,
humana y animal, aterrada, sobrevivida, una figura despeinada y desnuda con la
cara sucia de barro y de sangre…”
Uso de la metonimia para presentar a
los personajes. En lugar de describir el cuerpo entero del personaje se fija
sólo en un elemento parcial para definir la actividad. En la novela conocemos
al inspector a través de su mirada escrutadora (cap. 1: vista=investigación) o
al asesino por sus manos fuertes y grandes (cap. 20: manos=ejecución). En estas
presentaciones aparece reiteradamente la anáfora y el paralelismo, como si el
narrador quisiese que esos rasgos quedasen bien grabados en la mente del
lector.
“Las manos
limpias, las manos blandas de tanta humedad, las manos rojas del trabajo y del frío, las manos con dedos grandes, con uñas
cuarteadas de filos ásperos y córneos, las uñas siempre con un borde negro…”
[1]
Día y noche iba por la ciudad buscando una mirada. Vivía nada más que para esa
tarea, aunque intentara hacer otras cosas o fingiera que las hacía, sólo
miraba, espiaba los ojos de la gente, las caras de los desconocidos, de los
camareros de los bares y los dependientes de las tiendas, las caras y las
miradas de los detenidos en las fichas. El inspector buscaba la mirada de
alguien que había visto algo demasiado monstruoso para ser suavizado o
desdibujado por el olvido, unos ojos en los que tenía que perdurar algún rasgo
o alguna consecuencia del crimen, unas pupilas en las que pudiera descubrirse
la culpa sin vacilación [...] Sería probablemente la mirada de un desconocido,
pero el inspector estaba seguro de que la identificaría
[2]
Temía, confusamente, que lo llamaran del sanatorio. Temía, también, y al mismo
tiempo, que fuesen a comunicarle un atentado, la muerte de algún compañero de
la comisaría, pero al recobrar la conciencia también recordó que ya no estaba
destinado en Bilbao, que le habían concedido el traslado unos meses antes,
después de una espera tan larga, cuando tal vez ya era tarde, como siempre, o
casi.
[3]
Un día el inspector vio su propia cara en el telediario, tomada de muy cerca,
con su nombre y su cargo escritos en la parte baja de la pantalla, como si
quedara alguna duda, y se irritó mucho y se alarmó más de lo que él mismo
estaba dispuesto a reconocer [...] Se preguntó si alguna de esas imágenes las
estaría viendo alguno de los que le enviaban anónimos cuando vivía en el norte.
[4]
-No le toque todavía el pelo -dijo Ferreras [al padre de ella]-. Ayúdele a
abrir un poco más las piernas. así. Tiene que dolerle mucho. Acercó más la luz,
se sentó a los pies de la camilla, entre las rodillas abiertas y levantadas de
la niña Recogió muestras de sangre, de flujo, cepilló el vello tenue del pubis,
encontrando varios pelos oscuros, rizados y fuertes, que guardó en una bolsa de
plástico: tenía una sensación irracional y poderosa de reconocerlos, de
identificar un rastro perdido meses atrás, no en una camilla de reconocimiento,
sino en una mesa de autopsia [...] "De modo que eres tú otra vez",
pensaba, examinando con un extremo de delicadeza que ignoraba poseer en las
manos el sexo desgarrado y manchado de la niña, las heridas, los arañazos, la
carne rosa, infinitamente indefensa, vulnerable a cualquier crueldad.
[5] Alguien ha asesinado a una niña y quizás ve la noticia del crimen en la
televisión [...] Alguien decide [asesinar al inspector], anota, llama por
teléfono [...] Alguien se hace una foto de carnet de identidad con gafas y
bigote postizo [...] Alguien llega al atardecer a una ciudad donde no ha estado
nunca, pero de la que ya posee un plano muy detallado y varias guíasCAMPOS DE CASTILLA de Antonio Machado
SELECTIVIDAD:
1.-El paisaje en Campos de Castilla
2.-Principales símbolos machadianos en Campos de Castilla
3.-Principales trazos formales en Campos de Castilla
4.-Importancia de Campos de Castilla en la poesía anterior a la Guerra Civil
GÚIA DE LECTURA DE CAMPOS DE
CASTILLA
DE ANTONIO MACHADO
RETRATO
(XCVII)
Es uno de los poemas más famosos
de Machado, más que por su valor poético, por el reflejo de su figura y de su orientación creadora.
Comenta los rasgos de la personalidad del poeta que aparecen en estos versos: rasgos de su carácter, sus
principios morales, su ideología y
creencias, además de su ideal estético
¨ Antonio Machado se define como
un hombre que ama su tierra de nacimiento, Sevilla.
¨ Se considera una persona humilde, no
un seductor “Ni un seductor
Mañara, ni un Bradomín he sido”: personajes donjuanescos.
¨ Buena persona (influencia de la Institución Libre
de Enseñanza).
¨ Se advierte cierta religiosidad y amor
al prójimo.
¨ En el verso IX se ve su ideología
de espíritu revolucionario: “Hay en
mis venas gotas de sangre jacobina”. En razón de estas ideas jacobinas,
se tuvo que exiliar en el año 36 en la vecina
Francia, tras unirse a la alianza
republicana.
¨ En la estrofa IV Machado rechaza cierto modernismo y echa la vista
atrás, hacia el pasado, sólo escucha una voz, la suya. “Adoro la hermosura,
y en la moderna estética / corté las viejas
rosas del huerto de Ronsard; / mas no
amo los aceites de la actual
cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar”. Se le ve una nueva estética más directa.
¨ En la última estrofa comenta su futura
muerte con la que advertimos su sencillez y el desprecio por lo material: “desnudo
de equipaje”
A ORILLAS DEL DUERO (XCVIII):
En esta
composición -y la siguiente-
inicia su visión crítica de Castilla y España. Se perciben en ellos ecos
regeneracionistas y notas coincidentes con los escritores del 98.
En la primera parte
del poema, Machado camina
solo sobre un paisaje
descrito objetivamente (a diferencia
de los paisajes
de Soledades...). El
ritmo de esta primera parte es lento, a modo de paseo, pero marcado por versos largos; en ellos, Machado ve en el
paisaje castellano “harapos” y
miseria y eso le sirve
para hacer una crítica de España.
A pesar de que predomina la objetividad- dureza, aridez y pobreza-, en algunos momentos se aprecian sentimientos hacia el
paisaje que se describe, señálalos:
La transición entre
las dos partes se hace mediante el verso sangrado “el Duero cruza el corazón de
roble /de iberia y de Castilla” (vv. 33-34).
En la segunda parte el tono es mucho más
exaltado para hacer una crítica mucho
más dura, ya que se lamenta de en lo que se ha convertido Castilla. Según Machado, todo está abandonado, vacío y triste y alude al pasado glorioso de Castilla en la época de los Reyes Católicos: “Castilla
miserable, ayer dominadora, /
envuelta en sus andrajos desprecia
cuanto ignora. / ¿Espera, duerme o sueña?...” En estos versos Machado se
acuerda del poder de Castilla que
ahora no tiene y también se acuerda DE LA PASIVIDAD de España. Marca bien la diferencia entre la
Castilla heroica
del Mío Cid y la pasiva de ahora con sustantivos
contrapuestos como “bríos” y “harapos”.
Como se ha puesto de
manifiesto anteriormente, Machado describe una Castilla “miserable” en contraposición de la gloriosa del pasado. También critica la pasividad de la sociedad castellana
y las pocas ganas de volver la vista atrás y ser una tierra grande y poderosa. En cambio, no se hace nada y se pregunta: “¿Espera, duerme o sueña?
Machado escribe:
“Castilla no es aquella tan
generosa un día”, y ya está en decadencia
y alude a la poca mentalidad de cambio española diciendo que incluso las
“comadrejas” tienen más curiosidad que los “filósofos nutridos
de sopa de convento”, es decir, los españoles.
Localiza
en la primera parte las imágenes con las que se hace referencia al pasado
histórico de Castilla. Destacan tres imágenes:
• Una redoma loma cual recamado escudo (16):
• Por donde tuerce el Duero /para formar la
corva ballesta de un arquero (v.19);
• Soria es una barbacana hacia Aragón, que
tiene la torre castellana (21).
¿Qué
aspectos del presente se critican?
Machado
se acuerda del poder que tuvo Castilla
y ahora no tiene.
Se critica la pasividad…
La diferencia entre la Castilla heroica del Mío
Cid y la pasiva de ahora con adjetivos
contrapuestos como “bríos” (55) y “harapos” (18).
POR TIERRAS DE ESPAÑA (XCIX)
Ahora desarrolla
su concepto del hombre de estos campos. Fíjate cómo el poeta no lo
idealiza, sino que abundan los rasgos negativos. Señala algunos ejemplos.
El hombre
destruye el campo
(los árboles) para
sacar provecho económico,
dejando
empobrecidos a
sus hijos (pues
el campo sin
árboles se convierte
en un campo infértil
ya que, cuando llueve,
el agua arrastra
el limo hacia
el mar (vv.1-8).
Es vicioso, envidioso,
criminal, insolidario desgraciado (estrofas 5 y 6).
De algunas
expresiones ¿pueden deducirse
las causas sociales
de ese embrutecimiento (o ‘alienación’) del campesino?
La falta de
cultura y de amor por
la tierra, así
como la dura vida que
llevan (en unos parajes yermos) y
el desapego del prójimo, son posibles causas de ese embrutecimiento
Comenta
la aparición del tema del ‘cainismo’, que luego desarrollará en otros poemas
El cainismo es el tema de la maldad y de la envidia y viene del
Antiguo Testamento cuando Caín por
envidia mató a su hermano Abel. Aparece el cainismo
al final del poema: “...un trozo de planeta / por donde cruza errante
la sombra de Caín”. Aquí deja patente
la maldad de las gentes de Castilla. Aunque Machado ama la tierra castellana, no puede dejar de criticarla influido por el espíritu regeneracionista que invade a los hombres del 98.
EL DIOS IBERO (CI)
¿Cuál es el tema de este poema?
Critica claramente la religiosidad
campesina
tradicional. En la primera parte,
el autor presenta
al hombre ibérico en sus relaciones con Dios, relaciones que se mueven por el interés del hombre dependiendo de si la cosecha es buena o mala.
Estructura
de la composición:
1-8: El
autor introduce al hombre ibero en sus relaciones con Dios.
9-38:
oración del campesino hacia el Supremo.
39-50:
vuelve a preguntarse por qué el mismo hombre que ayer alababa a Dios hoy lo insulta.
51-63: intento
de Machado por convencer
al hombre ibero
para que sea
él quien lleve
las riendas de su propio destino (puesto que el porvenir no está
escrito) y así dirija sus plegarias al Dios verdadero, no a uno caprichoso como
hasta ahora hacía.
El poema
«El Dios ibero» reitera el escepticismo machadiano y la necesidad de fundar una
religión del espíritu humano visto en los «Proverbios y cantares». El poema
gravita primero en los insultos de un campesino a Dios:
... y un «gloria a ti» para el
Señor que grana
centenos y trigales... (6-7) «Señor de la ruina, adoro porque aguardo y porque temo: con mi oración se inclina hacia la tierra un corazón blasfemo» (9-12) |
El
campesino revela su asimilada doctrina religiosa en su adoración y glorificación
del Todopoderoso. No obstante, su experiencia como campesino le revela un Dios
caprichoso:
¡Oh dueño de fortuna y pobreza,
ventura y malandanza, que al rico das favores y pereza y al pobre su fatiga y su esperanza! (27-30) |
En la
segunda parte del poema se impone una voz amonestadora que advierte al
campesino de su excesiva dependencia en culpar a Dios por las desgracias que
sufre. Es de notar que Machado hace alusión aquí al Dios de la fragua y de la
espada. Como si de la suerte se tratara, Dios regala o priva fortuna al hombre:
Este que insulta a Dios en los
altares,
no más atento al ceño del destino, también soñó camino en los mares y dijo: es Dios sobre la mar camino. ¿No es él quien puso a Dios sobre la guerra, más allá de la suerte, más allá de la tierra, más allá de la mar y de la muerte? (39-46) |
La voz
amonestadora orienta al hablante a una autorreflexión en el que este Dios
caprichoso —Dios de la Iglesia
y la doctrina que le instruye a sufrir sin rechistar y a encargar su porvenir a
la incertidumbre del los cielos— sea desenmascarado. La voz amonestadora
inaugura un Dios tallado por la «recia mano» del hombre que se revele a través
de su trabajo y su comprensión humana. El último interrogante no puede ser más
evocador: el Dios tallado por el hombre no habitará el mundo de los sueños,
sino el mundo terrenal del trabajador:
¿Quién ha visto la faz al Dios
hispano?
Mi corazón aguarda al hombre ibero de la recia mano, que tallará en el roble castellano el Dios adusto de la tierra parda. (63-67) |
La visión
poética que nos brinda Machado en este poema reúne su actitud escéptica ante
Dios y la Iglesia. El
campesino que insulta, la voz amonestadora, y el Dios tallado por las manos del
hombre, evidencian la esperanza depositada por Machado en el campesinado
español como la regeneración del país. Dios se plasma precisamente en el centro
de estas meditaciones porque la regeneración se basa, en palabras de Michael
Predmore, «en un esfuerzo por purgar el alma... del culto supersticioso a una
deidad invisible» (163). La fe secular del hombre hará este porvenir posible.
En el poema «Desde mi rincón», Machado se hace eco de este Dios del porvenir:
creo en la libertad y en la
esperanza,
y en una fe que nace cuando se busca a Dios y no se le alcanza, y en el Dios que se lleva y que se hace. (73-76) |
El tema
de Caín y la unión de los hermanos aparece en el poema «Por tierras de España».
En un poema en el que abunda «el hombre malo del campo y de la aldea, / capaz
de insanos vicios y crímenes bestiales... / los ojos siempre turbios de envidia
o tristeza» (17-20), Caín es evocado como una sombra errante, fiel recordatorio
de la envidia fratricida: «...son tierras para el águila, un trozo de planeta /
por donde cruza errante la sombra de Caín» (31-32). Caín es presentado al
principio del poemario, siendo éste el tercer poema de la colección después de
«A orillas del Duero». El espectro de Caín, en simetría con la destrucción, la
ignorancia y el odio con el que se asocia en la obra, nos seguirá a lo largo
del poemario en los «rostros pálidos, atónitos y enfermos» del poema «El
hospicio», la «agria melancolía» de la «Castilla de la muerte» de «Orillas del
Duero», el «alma errante» en el poema «Un loco», y en el dramatismo trágico de
los hijos de Alvargonzález. Para el poema «El mañana efímero», sin embargo,
Machado vislumbra un tipo de conciliación. Dicha conciliación se centra en la
unión de la España
campesina con la intelectual, o sea, la «España del cincel y de la maza» con la
«España de la rabia y de la idea»:
Mas otra España nace,
la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. (35-42) |
Como
señala Rafael Alberti, «a Antonio Machado... no se le escapaba que España era,
de toda Europa, el país destinado para una revolución profunda» (69). En este
contexto revolucionario y desde la óptica de la guerra civil que vendría
después, la unión del campesinado y los intelectuales cobra una significación
mayor. La nueva España se construirá sobre las bases de esta nueva clase
social. En una carta a Juan Ramón Jiménez en 1913 Machado admite: «creo que la
conquista del porvenir sólo puede conseguirse por una suma de calidades... Si
no formamos una sola corriente vital e impetuosa, la inercia española
triunfara...» (Machado, Prosas dispersas 326). Planteado así, el tema de
Caín, la unión de los hermanos y la fe secular elaborado en los «Proverbios y
cantares» resuena en Campos de Castilla con una dimensión social mucho
más amplia y nutrida.
Para el hombre ibero hay dos
“Dioses” o
si se prefiere dos aspectos de un solo Dios, y estos dos “Dioses” o
estos dos aspectos de Dios, están opuestos completamente. Uno es “el Señor
que grana centenos y trigales”. Ante estos dos aspectos el hombre ibero
adopta igualmente dos actitudes que también son opuestas:
o se enfrenta a él con “una saeta”, o le alaba con “un gloria a ti”, es
decir rebelión violenta por una parte, sumisión y alabanza por
otra.
Había “una
saeta” para “el Señor que apedreó la espiga y malogró los frutos otoñales” y
“un gloria a ti” para el Señor que grana centenos y trigales”
Este Dios ofrece otra característica; es poderoso:
“sé tu poder”, y este poder del Dios lleva consigo en el hombre, “conozco mi
cadena”, es decir un enfrentamiento poder-sumisión.
Alabanza,
reconocimiento de superioridad, y sometimiento constituyen el cuerpo de la
oración del hombre ibero
“¡Oh dueño de fortuna y de
pobreza,
ventura y malandanza,
que al rico das favores y pereza
y al pobre su fatiga y esperanza!”
ventura y malandanza,
que al rico das favores y pereza
y al pobre su fatiga y esperanza!”
en los que muy sutilmente se introduce una cierta
crítica, o un cierto grado de rebelión contra ese dios
que favorece a los ricos y deja como única fortuna de los pobres “su fatiga y su esperanza”. Creo
ver en estos versos, (y me gustaría que lo que voy a decir quedase en unos
paréntesis de cautelosa reserva), una
crítica
machadiana, no directamente contra ese Dios, sino contra
una forma de religiosidad y sobre todo de religiosidad institucionalizada,
favorecedora de las clases privilegiadas y difusora de que a las clases menos
favorecidas
Se sigue en la línea de las oposiciones, que quizás
refuercen lo dicho en el párrafo anterior. Posible crítica de ese Dios de dos
caras “de amor y de venganza”, “hoy paternal, ayer cruento”.
Y la conclusión de la oración “a ti... va mi
oración, blasfemia y alabanza” enlaza claramente con el principio de la misma,
“con mi oración se inclina la tierra un corazón blasfemo.” Es curioso observar
que a la doble faz del Dios ibero corresponde la doble faz del hombre
hispano que a la vez que alaba, blasfema.
En la parte final se trata de convencer
al hombre ibero para que forje su destino
Y el poema acaba con una invocación a la
esperanza:
¿Quién ha visto la faz al Dios
hispano?
Mi corazón aguarda
al hombre ibero de la recia mano,
que tallará en el roble castellano
el Dios adusto de la tierra parda.
al hombre ibero de la recia mano,
que tallará en el roble castellano
el Dios adusto de la tierra parda.
En donde entran en relación los dos versos bimembres
“al hombre ibero de la recia mano” y “el Dios adusto de la tierra parda”, de
estructura completamente paralela. A nivel
semántico
me parece que la relación se establece a través de términos como “recia
mano”, roble castellano, “Dios adusto”, y “tierra parda”. Predomina
en ellos una nota común que es la sobriedad, la famosa
sobriedad castellana que debe ser el punto de partida para la construcción del
hombre nuevo,
de la tierra nueva que Machado espera.
ORILLAS DEL DUERO (CII)
Observa que la composición presenta
dos partes bien claras: los versos
1-25 y los restantes. En la primera no hay ni un solo verbo principal: se trata de otro ejemplo de estilo nominal y así, apunta a la “esencialidad”, al
alma
de Castilla. En la segunda parte, en cambio, abundan los verbos: domina entonces la “temporalidad”, el fluir histórico.
En la primera parte mediante un tono
exaltado y objetivista describe cómo es su preciosa
tierra de Castilla y muestra su cariño a la tierra.
En la segunda parte es donde Machado alude más vehemente al paso del tiempo, y describe el correr del agua, y al final del poema dice:
“¿Acaso como tú y por siempre, Duero, / irá corriendo hacia la mar Castilla?”. Con esto reflexiona si a él le va a pasar como al Duero, que va a dar a la mar, que es el morir.
Qué sugerencias pueden encerrar los versos 23-24 sobre el espíritu
o la historia de Castilla?
Estos dos versos: “Castilla del
desdén
contra la suerte, / Castilla del
dolor y de la guerra”. Aluden a que Castilla
en un tiempo atrás era grande y
vencedora, pero ahora ya no es una tierra con tanta suerte y poderío como en el
pasado y prima el dolor.
¿Sigue proyectándose en este poema el alma del poeta en el paisaje?
Sí, la identificación del estado de ánimo del poeta sobre
el paisaje sigue siendo patente, y se muestra sobre todo al final cuando reflexiona si
a él le va a pasar igual que al Duero, es
decir, va a dar a la mar que es el morir.
¿ERES TÚ GUADARRAMA? (CIV)
En lugar
de una persona como amigo, es una sierra, una cadena montañosa la que ocupa ese
lugar de la situación típica. La relación con el Guadarrama es ser la sierra de
las tardes del poeta: El lector reconstruye una situación habitual -el carácter
habitual está indicado por el plural, 'las tardes'-
Tomar la
realidad por una obra de arte es encontrar en la naturaleza el mismo mensaje que
en la obra pictórica: “que yo veía en el azul pintada”
Como
antes, el autor proporciona una descripción que sirve para que el receptor
construya una concepción del Guadarrama ('barrancos hondos', 'cumbres agrias')
con notas de discordancia ('hondos' y 'agrias'), y al mismo tiempo construya
también la nueva situación: ya no está la sierra pintada en el azul, sino
cerca, detallada ya en barrancos y cumbres, según la particular jerarquía que
el autor impone a la descripción.
Son 'mil'
los Guadarramas y 'mil' los soles: se expresa así el número enorme (como en las
expresiones 'de mil amores', 'dar mil razones', 'decir una y mil veces')
En las
cumbres no aparece el sol, sino un millar de soles. En los barrancos corren mil
Guadarramas: ¿podrá el receptor deducir que estos Guadarramas tienen que ser
ríos o torrentes de agua? ¿Necesitará saber que el Guadarrama, además de
sierra, y de pueblo, es río.
Antes de
seguir, recordemos que en 1911 cabalgar era cabalgar, y que para acercarse al
Guadarrama lo apropiado era una cabalgadura. En este encuentro que nos relata,
Machado se adentra en el Guadarrama -'a tus entrañas'- cabalgando; ya no es el
Guadarrama una sierra 'pintada en el azul', sino que Machado entra en ella.
UN LOCO (CVI)
Un loco [CVI]
pone en escena, en medio de un paisaje áspero y desabrido, a un demente que
gesticula y vocifera a solas con
su sombra y su locura. Todo, paisaje y personaje, está
descrito con rasgos expresionistas.
La
evocación a lo lejos de la ciudad de donde se aparta el loco permite al poeta denunciar la mediocridad y la bajeza de la
sociedad española, que intenta mostrar a sus lectores:
Huye
de la ciudad… Pobres maldades,
misérrimas
virtudes y quehaceres
de
chulos aburridos, y ruindades
de
ociosos mercaderes. […]
Las imágenes del demente solitario y del
siniestro paisaje se superponen. De la mente extraviada del loco
parece desprenderse un sueño de inocencia:
Por
los campos de Dios el loco avanza.
Tras
la tierra esquelética y sequiza
—rojo
de herrumbre y pardo de ceniza—
hay
un sueño de lirio en lontananza. […]
Los
últimos versos expresan el simbolismo del loco errante: es la personificación
del tedio sórdido, de la
atmósfera sofocante de la ciudad de la que huye:
Huye
de la ciudad. ¡El tedio urbano!
—carne
triste y espíritu villano—.
FANTASÍA ICONOGRÁFICA (CVII)
En este
retrato poético de veinticuatro versos se refleja un hombre de «calva
prematura», «frente amplia y severa», de piel pálida bajo la que «se trasluce
la fina calavera» (vv. 1-4). Lo que nos induce a pensar que el retratado está
cercano a morir.
Entre
estos rasgos sobresalen los labios, «de insólita púrpura manchados / los labios
que soñara un florentino». Alusión a los labios de La Gioconda de
Leonardo da Vinci, pintor de Florencia, ya que en el verso siguiente (v. 9) Machado
afirma que «la boca sonreír parece».
Tras esta
descripción poética de la «Fantasía iconográfica» de Antonio Machado se esconde
el Retrato del cardenal Tavera del Greco.
Antonio
Machado en su «Fantasía iconográfica» parte inicialmente del Retrato del cardenal
Tavera, para poetizar el paisaje castellano en la sección final de la
silva. La elección del observador no es baladí y explica su encaje en el
poemario de Campos de Castilla, pues Juan Pardo Tavera fue una de las
figuras culminantes del primer renacimiento español.
Pero este
atardecer que contempla el cardenal no es toledano, es castellano por antonomasia y, en última instancia, soriano, ya
que es descrito con una topografía y
una iconología bastante precisa, que así lo indica: montañas violáceas, grises peñas y tierras llenas de maleza [32],
la figura del santo y del poeta, los
buitres y las águilas.
El espejo, recurso poético de Machado por
excelencia, le sirve para transformar el poema y, así,
a partir del v. 15, el poeta se inventa un fondo para el retrato del cardenal,
y crea así una fantasía poética con
otros motivos o iconos: su particular
visión lírica de la geografía castellana.
Antonio
en «Fantasía iconográfica» no realiza una simple evocación de un cuadro, sino
que a partir de un retrato del Greco,
el del Cardenal Tavera, rememora la España del Siglo de Oro, el ocaso de los sueños imperiales
UN CRIMINAL (CVIII)
Machado cantó al pueblo y con la voz del
pueblo, pero jamás fue complaciente con ese pueblo al que tanto amaba,
quizá precisamente por ese mismo motivo. El poeta de los Campos de Castilla (y de Úbeda,
y de Baeza, y del Guadarrama) es el primero en escribir versos inolvidables y duros como "Mucha sangre de Caín / tiene la gente labriega"
(en "La tierra de Alvargonzález"), y el primero en horrorizarse ante la complacencia de las
masas en el sufrimiento y el dolor (véase el poema "La saeta").
Pero es también Machado quien pone en boca de un personaje del relato en prosa
de "La tierra de Alvargonzález" estas célebres palabras que bien le
valdrían de epitafio: "Nadie es más que nadie";
así como el primero en elogiar, frente a los árboles más altos, graciosos o
productivos, al más sencillo, a la humilde encina (que se identifica con
los más humildes de la tierra).
Ciertamente,
como intelectual, Machado amaba al
pueblo pero sin sentirse parte de él. Y desde esa posición lo mira, lo ama
y siente dolor por él. En el poema "Un criminal", cuyos últimos
versos quiero transcribir hoy, la voz lírica (creo que bastante, es más,
totalmente identificada con el mismo autor) expresa una honda pena hacia un pueblo "carne de horca" que celebra la ejecución pública de un criminal,
creyéndose mejor que él por no haber cometido el crimen, ignorante de
que el auténtico peligro está en una
sociedad enferma.
CAMPOS DE SORIA (CXVIII)
Esta
serie poemática es, probablemente,
la pieza capital del libro. No es, como se ha dicho su poema de despedida de Soria tras la muerte de Leonor, ya que la primera
edición de Campos de Castilla,
en la que ya se incluye esta
composición,
apareció dos o tres meses antes del triste suceso.
El tono de despedida del poema debe
relacionarse quizá con un viaje a París en 1910.
Estructura: Las nueve partes de que se compone pueden agruparse
en dos grandes bloques separados por el número VI.
Justifícalo atendiendo a razones métricas y de contenido.
La diferencia entre el primer bloque y el segundo es que en el primer
bloque es descripción todo y en el segundo bloque es más de recuerdo
y de nostalgia, que lo lleva siempre
presente en el pensamiento.
El
bloque VI marca la transición
mediante el uso de versos octosílabos pareados
(vv. 79-86), redondilla (vv.87-90) y cuartetas (versos finales).
El segundo
bloque (VII-IX)
predomina la descripción
subjetiva, nostálgica, y
el tono lírico referido al paisaje soriano y a sus
gentes. La métrica retoma la silva arromanzada.
Las notas
predominantes en él son el
amor y la
tristeza. Localiza versos
en los que se
manifiesten
dichos sentimientos:
Se manifiestan sus sentimientos en paisajes como:
“Soria árida y fría”, “sierras
calvas”, “cerros cenicientos”, “colinas
plateadas”, “¡Álamos
del amor que ayer tuvisteis...” Machado
en este extenso poema manifiesta su amor
profundo por la tierra de Soria, y hace referencia al amor.
Partes I−V: Son una
serie de cuadros de paisajes y
gentes de Soria en el marco de distintas épocas
del año.
La primavera
soriana es fría:
los campos están
aún nevados en
abril y los caminantes y pastores aún necesitan
abrigarse (I-II). A continuación contempla desde las colinas la dura y
poco gratificante labor
de un matrimonio
de agricultores (III-IV).
En invierno la
vida cotidiana transcurre en el interior de las casas (el mesón: V).
Parte VI:
Es una espléndida visión de la ciudad de
Soria. Comenta las alusiones a su pasado
histórico, las notas
que sugieren decadencia
del presente, etc.
¿Se trasluce en
algo la visión crítica del autor? Y a la vez, ¿en qué
rasgos aparece su emoción y su amor?
Destaca
el “castillo guerrero arruinado”… es una ciudad “muerta”, con un pasado
glorioso (casas con escudo, hidalgos de muchos linajes)…
Podemos entrever
la crítica en los versos
en cursiva “Soria
pura, cabeza de Extremadura”…
el contraste entre su
pasado glorioso y
su decadente presente
nos hace suponer
la crítica de Machado en aras de su recuperación.
Machado
muestra su emoción mediante el apóstrofe del primer verso: ¡Soria fría, Soria
pura, / cabeza de Extremadura. Su amor por la ciudad se refleja hacia el final:
¡tan bella! bajo la luna.
Parte VII: ¿Qué
rasgos del estilo
predominan?
Destaca el estilo
nominal (frases sin
verbo: Colinas plateadas,
grises alcores, calva sierras…) mediante el que pretende mostrar la esencia de las cosas,
así como la
abundancia de la
adjetivación, que provoca
un efecto impresionista (consistente en la selección
subjetiva de los elementos de la realidad).
VIII:
Además de la descripción idílica del paisaje, aparece en esta parte un
motivo constante en la poesía
de Machado: el
fluir temporal; ¿en
qué versos se
reflejan y a
través de que símbolos?
Por una
parte, se pone de manifiesto a través de
la evolución de los álamos (que
ayer tuvisteis… que seréis
mañana…); por otra
mediante el símbolo
del agua que
“corre y pasa y
sueña”
¿Es acertada la metáfora de connotaciones guerreras para
representar a la posición geográfica
de la
provincia de Soria?
¿Alude a su historia?
Sí lo es acertado, ya que tradicionalmente Soria alude a la
fortificación numantina de antaño,
por ello alude a su historia.
IX: ¿En qué versos se expresa la
correspondencia entre el paisaje de Soria y el alma del poeta?
Sigue diciendo
que
se
lleva
dentro
de
su
mente
la
preciosa
y
acogedora tierra de Soria: “¡Oh, sí! Conmigo vais, campos de Soria...!”
Hay, entre estos versos, dos que formulan claramente
la correspondencia entre el paisaje de Soria y el alma del poeta.
Coméntalos.
El poeta dice: “Me habéis llegado al
alma, / ¿o acaso estabais en el fondo de ella?” Quizás el poeta desde el principio de su vida intuyó que viviría mucho tiempo en Castilla,
en este verso parece
que quiere darnos esa idea.
LA TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ
Machado escribió primero
la versión en prosa (un “cuento leyenda”) sobre esta historia.
Resume
el argumento. ¿Qué relación existe entre el tema del romance y el del
cainismo?
Argumento: Machado nos cuenta la historia de Alvargonzález, un joven que se casó y vivía feliz en su tierra.
Tuvo tres hijos y, cuando crecieron, ordenó a uno agricultor, ganadero a otro y
cura al tercero. Los dos mayores
se casaron, pero
surgieron los celos
entre ellos. El menor, mujeriego, colgó los
hábitos y emigró
a América en
busca de fortuna,
dejando a la
madre llorando. Alvargonzález se duerme
y en sueños
se le anuncia
su muerte. Al despertar,
comprueba que la profecía es
cierta: sus hijos mayores lo apuñalan y lo arrastran y arrojan a la Laguna Negra atado a
una piedra. Unos meses
después, la mujer de
Alvargonzález muere de pena.
Los asesinos, sin embargo,
libres de sospechas
(pues la culpa
del asesinato recae
un vendedor ambulante
que pasaba por la
zona), derrochan la
herencia recibida, y fue entonces
cuando las tierras
de Alvargonzález se llenaron
de miseria y pobreza,
estaban malditas hasta la
llegada del hermano pequeño, Miguel, que
volvía repleto de
Oro. Éste compró
las tierras por
un valor mucho más elevado
de su precio real,
y fue cuando
volvió a surgir el esplendor característico de las
tierras, aunque ese esplendor no duró mucho, porque por la envidia de
los hermanos mayores hizo que mataran a Miguel, y las tierras volvieron
a caer en la miseria de antaño. Al ver tal miseria se dieron cuenta de
lo que habían
hecho y fueron
a la laguna
a reclamar la
presencia de su
padre. Fue entonces cuando el
agua le arrastró hacia el fondo para reunirles con él (y purgar así su culpa).
EL
TEMA
El
cainismo se muestra en la envidia
entre los hijos de Alvargonzález: los dos mayores, celosos del pequeño por recibir dinero de la herencia al marcharse a América, asesinan
a su padre para cobrar su parte.
Al final del pasaje titulado “La casa” hay una reflexión
del poeta sobre esas "tierras pobres, tierras tristes".
Coméntala
Machado compara esas tierras
tristes con su persona, ya que él está triste, y las tierras también; igual
que él tiene alma, las tierras
castellanas también la tienen. “Oh tierras de Alvargonzález, / en el corazón de España,/ tierras pobres, tierras tristes, / tan tristes que tienen alma”.
También dice que esos campos son solitarios, igual que solitario
es Machado, y termina con la
sentencia que esa pobre tierra es la
suya: “¡oh pobres campos malditos, / pobres campos de mi
patria!”.
A UN OLMO SECO (CXV).
Es un poema intimista fechado el 4 de
mayo de 1912 cuando Leonor ya está gravemente enferma.
Responde a la técnica simbolista de
Soledades: primero, presentación de un
objeto; al final
se desvela su sentido
profundo. Redacta una
interpretación general del contenido del poema.
En
esta composición se
ofrece la descripción
de un olmo,
contemplado en el
presente.
Atendiendo a su contenido, podemos
establecer dos partes en el poema:
Primera
parte (versos 1-14)
El poema se inicia mostrando la
curiosidad y sorpresa (que luego explicará) que producen en el autor el
hallazgo de hojas verdes en un cuerpo muerto.
Contraste entre la
impresión que provocan en el autor
las hojas verdes (v.4) en comparación con el amarillento musgo (v.6) y
el carcomido tronco (v.8).
Lo
compara con los
alegres álamos (v.9)
que para Machado representaban
la juventud, el amor, recordando así que ya no está como
ellos.
Las hormigas y
las grises telarañas desgarran al olmo
como la enfermedad
a su mujer, y lo
contrasta con la vida y alegría que aportan los ruiseñores tan lejos de sus
ramas.
Segunda
parte (versos 15-30)
En los siguientes versos el autor,
mediante un antes que, expresa su angustia ante el cercano y conocido fin. Es
un intento de detener el tiempo para poder contemplar la hermosura antes de que
se esfume.
Pero
finaliza dejando lugar
a la esperanza.
Si nos fijamos
en los tres
últimos versos, apreciamos que
antes de que llegue la muerte definitiva, el milagro de la vida puede brotar (las hojas nuevas).
De la misma forma, Machado ansía una mejoría en el estado
de salud de
Leonor.
EL RECUERDO DE LEONOR EN LOS POEMAS CXVIII-CXXIV
La muerte de Leonor había sumido al poeta en la desesperación. Luego el ambiente de
Baeza le pesa horriblemente y siente
disminuir su impulso creador. Sin
embargo salen de su pluma todavía
composiciones magníficas como las siguientes.
CAMINOS (CXVIII):
Señala
los versos en los que Machado se
sirve del paisaje para hacer
referencia al pasado
histórico. ¿Qué imagen
utiliza?
Versos
1-2: ciudad moruna, murallas
viejas; Guadalquivir = alfanje roto (arma árabe).
En el poema se produce la
identificación del alma del poeta con el paisaje; este se convierte en el
espejo del mundo interior del
poeta. Justifícalo (fíjate en
los valores connotativos de la descripción
y en las figuras literarias).
La visión melancólica de Baeza
provocada por la soledad del poeta tras la muerte de su amada se trasluce en
la selección y
caracterización de los
elementos mediante los
que describe Baeza: sombrías huertas, grises
olivares; los montes duermen envueltos
en niebla de otoño, maternal; la tarde
es piadosa, cárdena y violeta; los olmos
están mustios, etc. Las múltiples personificaciones juegan un papel importante
en esa identificación del paisaje con el estado anímico del poeta.
¿Cuál es el tema de la composición? ¿En
qué verso se encuentra?
La soledad del poeta por la ausencia de
Leonor (v.4)
a) El poema más intenso es, sin duda dentro de su brevedad, el CXIX: reaparece en él la inquietud religiosa.
En algunos versos se percibe la lucha
íntima entre la razón y el corazón;
señálalo.
En la lucha entre la razón y el corazón
se ve claro que Machado es consciente
(la razón) de que Leonor tiene que morir, pero su corazón y su amor no quieren
que Leonor muera, por eso dice: “Tu
voluntad se hizo, Señor, contra la mía”.
b) Señala los poemas en los que se hace referencia a la muerte
de Leonor.
El primero es un poema
cargado de tristeza
en el que se describe una
tarde de Soria,
en la que Leonor
no está con él: ”...Ay ya no puedo
caminar con Ella!”
El
segundo es una llamada a Dios, desde
su soledad:
...”Señor, ya me arrancaste
lo que más quería”... Sin embargo,
el recuerdo y el sueño
hacen “re-vivir” lo que estaba muerto,
y se abre camino a la
esperanza: ...”Dice la esperanza un día”...
El siguiente poema es una vuelta a la
soledad, a la tristeza y una vejez espiritual: ...”voy caminando solo, /triste, cansado,
pensativo y viejo”...
En el poema CXII narra
un sueño en el que Leonor está viva:
“...Soñé que tú me
llevabas por una blanca vereda...”
El siguiente vuelve
a ser un poema triste en el que narra
la noche de la muerte de Leonor: “Una
noche de verano.../la muerte en mi casa entró...”
” Mi niña quedó tranquila, /dolido mi corazón”...
En el último poema al
recuerdo de su esposa une el recuerdo del paisaje soriano. Se trata de una metáfora de la muerte de Leonor.
A JOSÉ MARÍA PALACIO (CXXVI).
Es
el poema definitivo
de la serie;
en él se
dirige, en forma epistolar, el 29 de abril de 1923 a José María Palacio,
pariente de Leonor y gran amigo de Machado en los tiempos sorianos. (“El
Espino” es el cementerio de Soria, donde estaba enterrada Leonor.)
La
composición tiene dos
partes claramente diferenciadas: la
1ª es una
descripción de una Soria “imaginada” desde lejos; en
la 2ª se introduce el motivo de la supuesta misiva, ¿cuál es? Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es el tema
de la composición?
En
la primera parte
(versos 1-28) el
poeta describe los
efectos de la
primavera en el
paisaje soriano. En la
segunda (versos 29-32) le pide que
a su amigo que
visite la tumba de
Leonor en primavera.
El tema central es la esperanza del renacer de la
esposa muerta, al igual que renace el campo en primavera.
El paisaje soriano se carga de
connotaciones, ¿de qué tipo? ¿Qué sentimientos se transmiten? ¿Qué recursos
estilísticos se utilizan para intensificar ese tono? A diferencia de otros
poemas, en este, el paisaje soriano en el recuerdo se carga de connotaciones alegres.
Para ello se vale de los siguientes
recursos:
¨ Las interrogaciones intensifican el
tono de nostalgia y añoranza,
¨ Las exclamaciones enfatizan esa
evocación,
¨ Los viejos olmos y sus hojas nuevas
recuerdan la esperanza de A un olmo seco,
¨ La personificación de la primavera, la
alusión al cementerio donde está enterrada su esposa se cierra con puntos
suspensivos que parecen indicar que la voz del poeta queda cortada por la
emoción.
PROVERBIOS Y CANTARES
Elige las que
consideres más importantes
y clasifícalas por
temas: concepción de
la vida, conflictos íntimos,
Dios, ideas sobre el hombre, la realidad española, etc.
Concepción de la vida: II, IV, XIII.
Íntimos: XXIX, XXXV, XLV
Dios: XXVI,
XXIX, XXXIII, XXXIV, XLV
Hombre: X,
XLIV, XLI
Realidad española: L, LIII
Confesiones: I, XXII, XXIII…
Interpretación de la serie. Temas más importantes.
En estos poemas Machado trata temas
como la vida, vista como un camino que se recorre.
Es representada por el caminar
sobre el mar: el
vivir por encima de, más allá de la muerte: ...“Caminante,
son tus huellas”..
Otro de los temas en que insiste Machado en estos breves poemas es el de
Dios, no como realidad afirmada, sino como necesidad de la imaginación del hombre ”Ayer soñé que veía/ a
Dios y que a Dios
hablaba”...
También hay en esta serie lugar para la crítica concreta de actitudes humanas:
la ignorancia, la hipocresía, la envidia, la vanidad, el tema de España.
Métrica:
Predominan
los versos de arte menor y rima asonante: coplas (II, IV, VI, VIII…). También
aparecen cuartetas
(XIX, XXI, XXVII),
pareados en alejandrinos
(VII, XIV, XV, XVI),
combinación de pareados y
serventesios en alejandrinos (XI), así como una décima (I), redondilla (XIII), etc
POEMAS SOBRE EL TEMA DE ESPAÑA
Se trata de composiciones escritas entre 1913 y
1914. En ellas Machado ofrece meditaciones de un carácter más amplio y de más
clara inspiración política. Algunos críticos vieron en estos poemas el interés
de Antonio Machado por las ‘preocupaciones del 98’.
EL MAÑANA EFÍMERO (CXXXV).
Es,
sin duda, la composición en que las
ideas y los anhelos de Machado
sobre España se expresan en un tono más intenso.
a)
Enuncia brevemente el tema del poema. ¿Cómo ve Machado el futuro de España?
(distingue entre futuro inmediato
y futuro posterior).
El tono es
bastante insólito en
Machado; caracterízalo.
El tema es España, a la que ve de
“charanga y pandereta”, vacía y pasajera y critica
las
aficiones de los españoles: “En el vicio al alcance
de la mano”, “vieja y tahúr, zaragatera y triste”.
El autor
presenta una radiografía
de la
España
presente en su
época (aquejada de múltiples
vicios), un diagnóstico de la futura (que ve vacía y pasajera debido a
las influencias del pasado) y la esperanza
final en un
cambio definitivo (futuro
posterior: a ese
destino inexorable del
futuro inmediato se opone una nueva encarnación de España, una España
redentora basada en el trabajo y la inteligencia: Mas otra España nace…). El poeta se refiere a dos mañanas distintos.
La España
pasada y presente es vacía e inútil. Esta España falsamente pintoresca,
llena de costumbres y de devociones siempre a los
mismos personajes, se
personifica en la figura de un joven. Después, el poeta se manifiesta en una serie de
imágenes que sugieren el asco, la náusea, ante el presente y el mañana estomagante que se avecina, en el que se
guiará por las modas. Pero a ese destino inexorable del futuro inmediato se opone una nueva
encarnación de España,
una España redentora basada en el trabajo
y la inteligencia:”Mas
otra España nace...”
A diferencia
de otros poemas
del mismo poemario,
más apegados al
paisaje y la
reflexión melancólica sobre el pasado, este texto se caracteriza por su
tono exaltado, casi rabioso contra esa España atrasada por el lastre de su
Historia, las costumbres e instituciones como la Iglesia Católica.
b) ¿Cabe entroncar
la posición de Machado
con la de
regeneracionistas y noventayochistas? ¿Podría calificarse de
revolucionaria?
Machado,
dentro de las tendencias de los
intelectuales de su momento, propuso como manera de entender
la crisis de España la idea de dos Españas. Una cobarde, anémica,
más preocupada por las viejas
glorias de su
pasado, resignada a
su decadencia y
refugiada en la
religión y la soberbia
ignorancia. Otra, por venir, vinculada a ese pasado (“pasado macizo de la
raza”) pero no inmovilista sino activa que redimirá a la otra sin concesiones
(“implacable y redentora”).
UNA
ESPAÑA JOVEN (XCLIV):
Poema ligado
a los anteriores.
Puntualícese la postura
de Machado ante el pasado, el presente y el futuro de España. En este
poema se pone de manifiesto la
preocupación político-social de Machado. Su visión y su interpretación del hoy,
del ayer y del mañana de España.
PASADO: Comienza el poema con una alusión al desastre del 98 (Fue un
tiempo de mentira, de infamia (...) éramos casi adolescentes). En los
versos siguientes se aprecia un ansia de liberación de todo el lastre que había
acumulado España a través de los siglos («dejamos en el puerto la sórdida
galera»); un afán
de transformar la
triste realidad, desintoxicándose de
todo cuanto les
había agobiado («y en
una nave de oro nos
plugo navegar hacia
los altos mares...»). Sin
embargo, el esfuerzo de los
hombres preocupados por una España mejor se dispersó. Cada uno siguió su propio
camino; no se
llegó a una empresa
común; no se
aunaron los esfuerzos.
Se produce una desvinculación de la realidad histórica:
«Más cada cual el rumbo siguió de su locura;...»
PRESENTE: El resultado es que no ha
cambiado nada de esa España pobre, escuálida y beoda: «Y es hoy
aquel mañana de ayer...» Nos
encontramos de nuevo ante
una España frustrada,
que ha seguido conservando los mismos valores caducos.
FUTURO: El final del poema -que
justifica su título- es una llamada a la juventud y una afirmación de confianza
en el porvenir: «Tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te
llega, irás a tu aventura...»
Estudio completo de Campos de Castilla
CAMPOS DE CASTILLA de ANTONIO MACHADO
1. BIOGRAFÍA
-
Sevilla, 1875-1883
Antonio
Machado nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 dentro de una familia de
intelectuales liberales y progresistas por la rama paterna.
-
Madrid, 1883-1907
En
1883, toda la familia debe trasladarse a Madrid. En el año 1889 comienza los
estudios de bachillerato, que realizará de manera irregular. Estos primeros
años son de formación y de acercamiento a la literatura: asistencia a
tertulias, vida de la bohemia madrileña, colaboraciones en algunas
publicaciones y comienzo de su obra poética según las tendencias modernistas
que estaban de moda en la época. En estos años realiza dos viajes a Paris -en
1899 y 1902- donde conoce a Rubén Darío del que aprenderá importantes lecciones
poéticas y al que admirará siempre. En
1903 aparece su primer libro: Soledades
(42 poemas).
-
Soria, 1907-1912
En
1906 obtiene una plaza de catedrático de francés en Soria donde residirá hasta
1912. En 1907 publica su segundo
libro: Soledades. Galerías. Otros poemas (suprime 13 poemas y añade 60
nuevos).
En
1909 Machado se casa con Leonor Izquierdo, una joven de 15 años, hija de los
dueños de la pensión donde vivía.
Entre
1910 y 1911 reside en París donde está becado para ampliar estudios de
filología francesa. En el verano de 1911, la esposa de Antonio Machado enferma
de tuberculosis y la pareja debe regresar a Soria. Un año más tarde muere
Leonor, a raíz de lo cual decide abandonar Soria. En 1912 publica Campos de
Castilla, poco antes de la muerte de su esposa.
-
Baeza, 1912-1919.
En
1912 Antonio Machado se traslada a Baeza. Es el reencuentro con su tierra
andaluza natal, aunque la situación anímica tras la muerte de la esposa es de
completo abatimiento. Allí se encuentra con una Andalucía provinciana,
aburrida, que el poeta verá con ojos muy críticos. En 1917 ven la luz una antología de su obra poética y la primera
edición de sus Poesías completas.
-
Segovia, 1919-1932
En
1919 obtiene plaza en el instituto de Segovia, con un ambiente cultural más acorde
con sus gustos, y comienza a participar en las actividades de la reciente
Universidad Popular, que tiene como objetivo la extensión de la cultura a los
sectores sociales tradicionalmente más apartados de ella. En estos años, el
autor escribe sobre todo crítica literaria y ensayo, abandonando poco a poco la
poesía.
En 1924 aparece el libro de poemas Nuevas
Canciones, que recoge poemas escritos en Baeza y Segovia. Comienza en
estos años a escribir obras de teatro en colaboración con su hermano Manuel. En
1927 es elegido miembro de la
Real Academia, aunque nunca llegará a ocupar su sillón.
En
1928 conoce a Pilar Valderrama, mujer que se convertirá en la Guiomar de sus últimos
poemas, y con la que mantendrá una relación amorosa que truncará el estallido
de la Guerra Civil
en 1936.
-
Madrid, 1932-1936
En
1932 consigue trasladarse por fin a Madrid, donde participa en los ambientes
culturales de la capital
En
1936 se declara la Guerra
Civil y Antonio Machado toma partido decididamente por la
legalidad republicana, colaborando en revistas y actividades culturales
republicanas. En noviembre de 1936, ante el asedio de la capital de España, se
traslada a Valencia y de ahí, ya enfermo, a Barcelona. Debido a la cercanía de
las fuerzas franquistas, saldrá camino del exilio en enero de 1939. El 22 de
febrero de 1939 muere en la localidad francesa de Collioure, donde está
enterrado.
2. EDICIONES DE CC.
Antonio
Machado publica Campos de Castilla en dos etapas: la primera sale a la luz en 1912, poco antes de la muerte de su
esposa, Leonor Izquierdo, con un total de 54 poemas y una excelente acogida de
crítica. Contiene poemas escritos desde 1907 hasta el año de publicación. La
segunda, aumentada con bastantes poemas escritos durante su estancia en Baeza,
aparece dentro de la primera edición de sus Poesías Completas en 1917. En esta última y definitiva
versión no elimina ningún poema, pero sí añade otros (40, aparte de más
proverbios y cantares) escritos entre 1912 y 1917. Así pues, ambas ediciones
tienen como claro hecho diferenciador la presencia o no de la enfermedad y la
muerte de su esposa en ciertos poemas de la segunda edición. La versión
definitiva que hoy leemos está incluida dentro de Poesías completas y consta de 123
numerados del XCVII (Retrato) al CLII (A Juan Ramón Jiménez).
3. ESTÉTICA E IDEOLOGÍA
Su lengua
poética se formó en el Modernismo y en el Simbolismo francés, cuyos rasgos se
aprecian en Soledades (1903): poesía
intimista centrada en los recuerdos, el paso del tiempo, la infancia perdida,
los sueños… Estas características no desaparecerán nunca de sus poemas. Sin
embargo, pronto emprende una tarea de depuración estilística en busca de mayor
sobriedad, lo que se aprecia en su segunda obra, Soledades. Galerías. Otros poemas (1907).
Con
Campos de Castilla (1912) se produce
una evolución ideológica: el intimismo cede paso a un sentir más plural, más
solidario y compartido, más atento a los problemas comunes. En definitiva, hay
en este poemario un paso del subjetivismo a una visión más objetiva, del
énfasis del yo (lo que él siente) a
la consideración del nosotros (lo de
fuera: paisajes y hombres de Castilla, los problemas de España, etc.).
Este
libro sitúa a Machado en la órbita del las preocupaciones y actitudes de la Generación del 98, lo
que se ha llamado “noventaiochismo”,
que es una visión estética y ética de la realidad. Estilísticamente son
antirretóricos (búsqueda de un lenguaje sencillo) y su gran preocupación es la España del momento, que
analizan tomando a Castilla como símbolo del país. Tienen una visión lírica del paisaje castellano:
emocionada captación de su belleza y majestad. Pero al mismo tiempo manifiestan
una visión crítica: son consideraciones
y sentimientos sobre el pasado, presente y porvenir de Castilla y España.
Aprecian el esplendor del pasado y lo comparan con la decadencia y el marasmo (paralización
física y moral) del presente. Critican el abandono de las tierras, la dureza de
la vida, la miseria moral, la apatía de sus pobladores… que no hacen nada por
regenerar el país:
es la “preocupación
patriótica” de que hablaba Machado. Aspiran a construir un futuro mejor, aunque
no tienen grandes esperanzas. El noventaiochismo está muy ligado a la
corriente regeneracionista.
4. ESTRUCTURA
Y CONTENIDO:
Campos de Castilla se inicia
con su conocido poema Retrato
(XCVII), al que, sin duda, quiso destacar colocándolo como pórtico del libro,
pues, además, no se relaciona con ninguno de los poemas que le siguen ni por su
tono ni por su tema (reflexión lúcida de un “hombre bueno” con el deseo de
librarse de las influencias modernistas, aunque usa una de sus formas para
expresarlo: serventesios alejandrinos).
Sigue
el libro con una serie de poemas (XCVIII-CXIII) en los que abundan los que
describen los paisajes de Soria y del Duero y de las gentes de Castilla.
Desde una óptica regeneracionista se da cuenta del contraste entre el pasado
glorioso de sus tierras y de su andrajoso presente. Al lado de textos puramente
descriptivos, hay otros cargados de y otros que presentan una visión crítica
negativa de la realidad española. En todos ellos, se aproxima a los escritores
de la generación del 98, por lo que se ha considerado Campos de Castilla como la poesía más representativa de esta
generación. A este mismo universo noventaiochista pertenece el extenso conjunto
de romances La tierra de Alvargonzález (CXIV),
también con versión en prosa (“cuento-leyenda”), que, a través del tema del
“cainismo” y la codicia, presenta el sentimiento de degradación histórica que
lleva al extremo del parricidio. A través de esta “tragedia” fratricida, los
hombres muestran sus pasiones descarnadas, su codicia, fruto de la miseria y la
dureza de la tierra. Es el “drama” de la tierra que hace a Castilla prisionera
de su destino y a los hombres caínes de una tierra pobre, de forma que la gesta
heroica ha venido degradándose hasta llegar al crimen rural, en un proceso
paralelo al que había trocado los gloriosos capitanes en atónitos palurdos.
Cierra el
ciclo soriano y su etapa vital de felicidad, ya con Leonor gravemente enferma,
el poema A un olmo seco (CXV, fechado
en Soria, 1912), en el que, como un olmo viejo, esperará “otro milagro de la primavera” (la curación de Leonor).
La
etapa de Baeza comienza con el cambio en la concreta circunstancia vital
de Machado que, tras la muerte de Leonor, se apresura a abandonar Soria. En
total, los poemas CXVI- CXXXV:
Los
poemas a Leonor están claramente ordenados entre CXV-CXXVI, con la
excepción de “El viaje en tren”
(CXXVII). Este ciclo se agrupa en torno a la vivencia y el recuerdo de Leonor y
de su muerte. Se logra la máxima compenetración entre el sentimiento íntimo
(amor e idealización de Leonor) y la técnica poética más depurada (por ej., el
verso o los versos finales le dan al poema repentinamente una “honda
palpitación autobiográfica”). No hay en estos poemas ninguna huella de amor
pasional, sino ternura, melancólico recuerdo, compañía, sentimiento de
ausencia…, lo que indica la fuerte idealización machadiana (no hay una imagen
concreta de Leonor, ningún rasgo físico individualizador…).
En
muchos de estos poemas, Machado recuerda también las tierras castellanas
desde Baeza con una visión lírica y emotiva, con el paisaje otra vez teñido
de emotividad y con una gran añoranza evocando a Leonor. El paisaje andaluz,
normalmente alegre (Los olivos. CXXXVI, Poema
de un día. Meditaciones rurales, CXXVII,…) se cargan, en cambio de
connotaciones de tristeza, que indica el cansancio espiritual y la profunda
melancolía del poeta, como CXXV y CXVI, donde glosa ampliamente su sentimiento
de desarraigo de su propia tierra natal (“extranjero
en los campos de mi tierra…, CXXV).
Finalmente,
al entrar en Andalucía en contacto con la España de los latifundios, de la miseria
profunda, de los caciques y “señoritos”, se acrecientan las vetas de
preocupación patriótica y esperanza populista, surgiendo en sus poemas una
visión crítica negativa de la
España del Sur, repleta de registros irónicos y grotescos,
satírico-políticos, ausentes en sus poemas anteriores. Se distinguirá por un
distanciamiento desmitificador, lejos de tintes épicos y ennoblecedores que
empleaba en Soria: el “señoritismo” y sus atributos (afectación, esnobismo,
holgazanería…) serán uno de los blancos de la crítica machadiana (Del pasado efímero, CXXXI, Llanto por la
muerte de don Guido, CXXXIII). Estos poemas y otros le sirven a Machado
para extraer generalizaciones sobre la idiosincrasia del español y exponer las
características de sus esperanzas patrióticas (A una España joven, CXLIV, Del mañana efímero, CXXXV), esbozando
asimismo una crítica de su `propia generación y del estado de la España finisecular y
poniendo, de forma inconcreta, su confianza en la juventud.
A
continuación, fruto, entre otras causas, del interés constante de A.M. por la
meditación “filosófica”, su licenciatura en Filosofía…, acrecentado por la
muerte de Leonor, aparece como si fuera un “diario de unas reflexiones” la
sección Proverbios y Cantares (CXXXVI),
con cincuenta y tres poemas, y Parábolas
(CXXXVII), con ocho poemas, que constituyen una nueva línea en la literatura
machadiana: la literatura aforística y de meditación filosófica. Son una
sucesión de pensamientos sueltos, a veces, circunstanciales, elementales,
humorísticos o prosaicos, cuyo tema central es la meditación acerca de los
enigmas del hombre y del mundo, que poetiza en muchos subtemas: el sentido del
amor humano, el problema del conocimiento y de la verdad, el “otro”, los
vicios, pasiones y defectos del hombre (hipocresía, envidia, perversidad,
incultura…), pequeñas virtudes, Dios, el patriotismo, la España caduca frente a la España de esperanza
populista, las dos Españas…
Por
último, el libro se cierra con los catorce poemas agrupados con el título de Elogios, que constituyen una sección
autónoma, en la que revela sus afinidades intelectuales y personales. La
sección es un conjunto de homenajes a personas concretas (Juan Ramón
Jiménez, Unamuno, Ortega y Gasset, Valle-Inclán…Berceo…), un poema dedicado a
la juventud española (Una España joven,
CXLIV) y a la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial (España en paz, CXLV). Dos son los ejes
temáticos que unifican esta sección: Por una parte, la amistad-admiración, y,
por otra, la deuda filosófica o literaria, que en casi todos los homenajeados
se refiere a su talante regeneracionista.
5. TEMAS:
En el
prólogo a la edición de CC de 1917, A. M. se refiere a
las poesías del libro señalando sucintamente sus temas: “A una preocupación patriótica responden muchas de ellas; otras, al
simple amor a la Naturaleza,
que en mí supera infinitamente al del Arte. Por último, algunas rimas revelan
las muchas horas de mi vida gastadas –alguien dirá: perdidas- en meditar sobre
los enigmas del hombre y del mundo”. Podemos clasificar los poemas del
libro, por su temática, en varios grupos:
-
Poemas cuyo núcleo principal es el paisaje desde
un nivel puramente descriptivo y objetivo. Machado se atiene al entorno
geográfico y paisajístico que contempla en Soria y Baeza: el río Duero, las
encinas, los robles…, la árida meseta castellana, los olivos, los naranjales… (CVIII,
CIX…).
-
También presenta una visión simbólica del paisaje,
que lo relaciona con sus habitantes (“paisanaje” decía Unamuno) y lo conecta
con el tema de la decadencia de Castilla (=España): La raza de héroes ha
degenerado en aldeanos hoscos y huraños, inmersos en la superstición, la
ignorancia y la envidia, que culmina en el “cainismo” y el parricidio de La tierra de Alvargonzález o entra en
contacto con la miseria y el “señoritismo” de Andalucía. Así A orillas del Duero (XCVIII), Por tierras
de España (XCIX), El mañana efímero (CXXXV)… En otros poemas, el paisaje se
convierte en símbolo de realidades íntimas: unos como identificación
cordial y descriptiva de los campos sorianos (“hoy siento por vosotros… tristeza que es amor”, CXIII) y otros, al
trasladarse a Baeza, como evocaciones del paisaje soriano o del recuerdo de su
historia truncada de amor (A José María
Palacio (CXXV), A un olmo seco (CXV)…
-
Poemas de intención sociopolítica o de análisis
histórico de la sociedad española (Tema de España), que está relacionado
con la visión de la degeneración moral de los pobladores del paisaje castellano
de los escritores krausistas, regeneracionistas y noventaiochistas. Esta visión
negativa de Castilla (=España), de sus gentes y de su historia, marcada por la
violencia, la muerte, la envidia… le inspira poemas sobre el pasado y el
presente de España (“Castilla miserable,
ayer dominadora…”). Así, A orillas
del Duero ( XCVIII), Por tierras de España ( XCIX), …). Plantea, a veces de
manera simplista, temas como el de las
dos Españas (“Españolito…/ Una de las
dos Españas/ ha de helarte el corazón” CXXXVI): la “vieja”, retratada en Del pasado efímero, intolerante, de
tradiciones inútiles, de “señoritos”, y la “otra”, la de “El mañana efímero”, de los trabajadores, los humildes… También
aparecerá el tema del antibelicismo (España
en paz, CXLV), donde celebra la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. Mención
aparte merece el tema del cainismo,
como símbolo de la degradación histórica de Castilla y de la maldad del hombre
(“por donde cruza errante la sombra de
Caín”. Así, Por tierras de España
(XCIX), La tierra de Alvargonzález (CXIV),…
-
Poemas de preocupación existencial y filosófica,
en los que refleja su angustia vital ante la monotonía de la vida provinciana
en Soria y Baeza, aumentada por la visión desolada de la meseta castellana.
Machado anuncia sus preocupaciones éticas, filosóficas y morales (hipocresía,
envidia…), así como su concepción del tiempo, la muerte, la fugacidad de la
vida… Así, Poema de un día. Meditaciones
rurales (CXXVIII), Proverbios y
Cantares (CXXVI), Parábolas (CXXXVII),…
-
Poemas de tipo religioso:
Poemas como La saeta (CXXX) muestran
sus sentimientos religiosos (la Semana Santa
sevillana). Su pensamiento acerca de Dios y de Cristo, marcado por el
krausistmo, expresa un peculiar panteísmo y una exaltación de Jesús “hombre” e
incluso de Jesús “resucitado” frente al Jesús crucificado. En algunos Proverbios y Cantares también incluye el
tema religioso desde una perspectiva existencial: así, El Dios Ibero (CI)…
-
Poemas amorosos: A raíz
de la enfermedad y de la muerte de Leonor, Machado expresó en varios poemas sus
sentimientos de incertidumbre y
esperanza (A un olmo seco, CXV), cuando
su esposa estaba aún con vida, y, cuando esta fallece, no podrá contener su
dolor y su llanto (CXIX al CXXIV) y el recuerdo emocionado y la
evocación idealizada de Leonor (CXXV, CXXVI…).
6. EL PAISAJE EN
CAMPOS DE CASTILLA. (Selectividad)
Con
esta obra se produce un cambio de rumbo en la poesía de Machado: se exhibe
menos su yo, su alma, y se pone el
énfasis en lo de fuera, en lo que contempla, especialmente el paisaje de
Castilla, sus hombres y España: su poesía se hace objetiva. Hay varios motivos
para este cambio. Por un lado, desde hacía tiempo Machado venía sintiendo un
deseo de apartarse de esa postura intimista o “contemplación de sí mismo”:
deseaba centrarse en mirar hacia la realidad y hacia los otros. A esto se une el
descubrimiento del paisaje soriano, su amor por Leonor y su relación con los
escritores del 98, especialmente con el tratamiento que hacen del paisaje
Unamuno y Azorín.
En la 1ª edición de Campos
de Castilla (1912) el paisaje descrito es el castellano, concretamente
los alrededores de Soria, a donde se va en 1907. Este paisaje causa una
profunda impresión que quedará grabada en el alma del poeta. En 1917 confiesa
Machado: “Cinco años en la tierra de
Soria, hoy para mí sagrada –allí me casé; allí perdí a mi esposa, a quien
adoraba–, orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano”.
En la 2ª edición, ya dentro de Poesías Completas (1917), añade composiciones que escribe
durante su estancia en Baeza, ciudad en donde se refugiará tras la muerte de su
esposa; aparece de nuevo el paisaje andaluz generalmente en contraposición al
recuerdo del anterior.
En la obra se pueden apreciar tres
modos de enfocar el paisaje castellano. Estos tres modos tendrán su exacto
equivalente respecto al paisaje andaluz en los poemas escritos para la segunda
edición, durante su estancia en Baeza.
a)
Visión objetiva del paisaje:
poemas que responden al simple amor a la naturaleza, sin especial contenido
ideológico ni simbólico. El paisaje castellano es contemplado de una manera
objetiva, describiendo su dureza y la aridez de su tierra, resaltando su
pobreza, mediante referencias a lo humilde. Esta visión aparece especialmente
en los poemas escritos entre 1908 y 1910,
objetivos, no impregnados aún del espíritu noventaiochista. (Fantasía iconográfica; Amanecer de otoño;
Pascua de resurrección).
b) Identificación simbólica del paisaje con el pasado histórico de Castilla
y España. Esta visión objetiva del pasado histórico, místico y guerrero de
Castilla como símbolo de España conecta a Machado con la temática de la Generación del 98.
Machado aprecia la belleza del paisaje castellano pero realiza apreciaciones críticas
y dolorosas sobre el contraste entre su pasado glorioso (héroes medievales,
conquistas…) y su presente: atraso y miseria en el campo, decadencia económica
y política, emigración, ignorancia, religiosidad…, y sobre el porvenir incierto
y más prometedor. (A orillas del Duero;
Por tierras de España).
También aparece el paisanaje: gentes que habitan las tierras castellanas y que son
vistas como reflejo de los defectos hispanos: brutalidad, ignorancia, codicia y
envidia, cainismo, falta de voluntad…, que se concretan en algunos tipos: el
hombre del casino, el loco, el criminal, la mujer manchega, los mesoneros… Pero
también se reflejan sus virtudes: austeridad, sobriedad, humildad… (El hospicio; Un loco; Un criminal; La tierra
de Alvargonzález).
Los elementos del paisaje se usan
como imágenes guerreras para simbolizar el pasado heroico de Castilla. Ej.:
loma=recamado escudo; meandro del Duero=curva de ballesta; Castilla, mística y
guerrera…
c)
Paisaje como proyección de los sentimientos del autor: visión subjetiva del
paisaje. Son poemas en los que los elementos del
paisaje se convierten en símbolos de
realidades íntimas, es decir, relaciona sus vivencias con elementos del paisaje
(río, olmo…). Esta descripción del paisaje real observado como medio para
expresar un estado del alma aparece en él antes que en los demás componentes
del 98, y su antecedente inmediato es Rosalía.
No se trata ya de la descripción
objetiva del paisaje, ni de este como reflejo de una historia pasada común sino
de cómo el poeta proyecta en diversos
elementos (ríos, árboles, atardeceres…) su propia realidad íntima: su
tristeza, melancolía, esperanza… Esto se aprecia en Campos de Soria: a las cuatro primeras estrofas descriptivas,
objetivas e historicistas, siguen las tres últimas, cargadas de emotividad.
Esta nueva visión es consecuencia
lógica de su concepto del tiempo como fluir interior. El poeta entra en diálogo
con el mundo y consigo mismo, en íntima comunión con el paisaje que describe y
canta. En su paso por el tiempo, el poeta se relaciona con las cosas, y
adquieren un sentido nuevo, personal,
en relación con la experiencia vivida en torno a ellas y reflejan los estados del alma.
- El paisaje
andaluz.
Al
trasladarse a Baeza, el marco geográfico se desplaza a las tierras andaluzas. Por
contraste con la aridez y humildad del paisaje castellano, se destacan los
tonos luminosos, verdes, fértiles (ver Recuerdos).
Se describe la ciudad y los campos de Baeza, el río Guadalquivir, su pasado histórico
de la época musulmana; (Baeza= ciudad
moruna; Guadalquivir=alfanje roto y
disperso)… Pero el poeta se queja de que el paisaje de su tierra, el de su
infancia, a pesar de su belleza, no haya penetrado en su alma y no deje en ella
la huella que sí deja el de Castilla, por lo que no es capaz de cantar el
paisaje andaluz con la belleza y hondura con que ha cantado el de Castilla. Se
siente “trasterrado” pues sus vínculos con esta tierra se reducen a vagas
reminiscencias de su niñez. Este paisaje carece para el poeta de verdadera y
sentida emoción vital. (Ver Recuerdos; En
estos campos de la tierra mía; Caminos, Los olivos; Poema de un día;
Meditaciones rurales)
-El paisaje soriano
evocado desde Andalucía.
Algunos
de los mejores poemas que Machado escribe en Baeza están escritos soñando o
evocando las tierras de Soria y las experiencias allí vividas, especialmente
con Leonor: todos los poemas dedicados a Leonor los escribe en Baeza; por ello,
en algunos poemas de esta serie el paisaje andaluz, alegre en otras ocasiones,
se carga de connotaciones de tristeza (Ver Caminos),
indicando el cansancio espiritual y la profunda melancolía del poeta. Frente a
esto el paisaje soriano se carga de connotaciones positivas (ver A José María Palacio en el que se
recuerda a la amada muerta). El recuerdo de su experiencia amorosa y el paisaje
soriano han quedado totalmente unidos, de modo que se unen paisaje y
sentimiento: Allá en las tierra saltas; A
José María Palacio; Recuerdos.
7. PRINCIPALES SÍMBOLOS MACHADIANOS EN CAMPOS
DE CASTILLA (Selectividad)
Machado
fue siempre un poeta simbolista y se vale del símbolo (representación de una abstracción por medio de una
realidad o de un objeto concreto) para comunicar sus preocupaciones personales:
el tiempo, la muerte, dios, el amor… y otros temas presentes en sus obras. Abundan
más en Soledades o Nuevas canciones, aunque aparecen a lo
largo de toda su obra. Los trataremos en relación con los dos grandes ejes
temáticos:
2.1.
El problema existencial: el paso del tiempo; la muerte.
En
el proceso de identificación del alma con las cosas del mundo adquieren
especial relevancia los elementos de la naturaleza. En Campos de Castilla entre los elementos configuradores del paisaje a
los que el poeta dota de significación simbólica en relación con el paso del
tiempo están:
- El agua. Este símbolo es quizá el que con mayor insistencia
y con mayor hondura vivencial reitera a lo largo de su obra. El agua del río,
de la fuente, de la lluvia…, su fluir casi imperceptible, constante, se hace símbolo del fluir temporal y, por ello, de
la vida interior; puede representar la muerte, quieta en la taza de la
fuente o en la inmensidad del mar donde confluyen todas las aguas. (Ver Poema de un día).
- Los ríos, símbolos de la vida, en especial
el río Duero (A orillas del Duero: “como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar”).
- La tarde, el
crepúsculo, el atardecer… suelen
expresar el sentimiento melancólico de la vejez
espiritual, de la soledad o de la muerte. Por esto, los adjetivos referidos
a colores que acompañan a la tarde y a los elementos del paisaje en esa hora
(rojos, cárdenos, violetas…) se cargan por contagio semántico de estas
connotaciones de melancolía y tristeza. (Ver Caminos).
- Los caminos. Los caminos son frecuentemente símbolos de la vida o bien aparecen
asociados con ella. En ocasiones el camino real se difumina, se borra hacia la
lejanía, hacia el futuro, del que nada podemos decir; y, al mismo tiempo, se
convierte en motivo de melancolía, de ensueño que trae recuerdos (Ver Caminos; Poema de un día). Encontramos la
idea de que el camino no está hecho, sino que se va haciendo con la vida: “se hace camino al andar”. (Ver Proverbios y cantares CXXXVI-XXIX). El
caminar errante, sin meta prefijada, es ante todo un sentimiento de pesar sin
consuelo, una nostalgia de la vida que se va dejando y que también anticipa el
horror de llegar. El caminante
representa la propia condición del hombre que se busca a sí mismo, a los demás
o a dios.
- Los árboles, en especial el olmo, árbol de la
infancia en algunas composiciones y de la madurez, la vejez en otras (“¿Tienen los viejos olmos algunas hojas
nuevas?”). La diversidad arbórea del poemario sirve de vehículo para
expresar tanto la emoción que siente el poeta contemplando los campos de
Castilla como la fugacidad de la vida (los chopos, los álamos... –asociados a la frescura y el
resurgir–, representan, además, una visión idílica de Castilla; incluso en la
robustez y fortaleza del roble, se percibe el paso inevitable del tiempo, que
se lleva tras de sí todo lo que encuentra en el camino). Encontramos otros
muchos: las encinas, las hayas, los olivos, los limoneros….
Por
otra parte, el poeta utiliza diversos elementos externos (ríos, árboles,
atardeceres…) como símbolos de su propia realidad íntima: enfermedad
de Leonor, su muerte, evocación amorosa… Destacan por su significación distintos
árboles, especialmente los olmos. (Ver A
un olmo viejo; A José María Palacio).
- El mar, el ocaso, el otoño, la sombra, la luna… (ver serie Proverbios y cantares, CXXXVI-XLV) son símbolos con los que se alude
a la muerte. Sus reflexiones sobre
la muerte son una consecuencia lógica de la preocupación por el paso del
tiempo, la brevedad e inconsistencia de la vida, la decadencia del hombre y de
las cosas, de los elementos de la naturaleza… Su actitud vital ante la muerte
es variada: desde la angustia personal (Es
una tarde cenicienta y mustia), a la melancolía, a la rebeldía, que se
manifiesta sobre todo en los poemas que tratan sobre la muerte de Leonor. En estos,
el recuerdo de su mujer se asocia al paisaje de Soria, evocado desde una
lejanía espacial y temporal. En este caso, el paisaje soriano aporta
connotaciones de ausencia, recuerdo, soledad… incluso, esperanza. El mar simboliza la ciega inmensidad de
la muerte, lugar al que confluyen todos los ríos, siguiendo la alegoría de
Jorge Manrique. Cada ser, como una ínfima gota, se pierde y desaparece en la
inmensidad del mar-muerte (“Morir ¿Caer
como gota / de mar en el mar inmenso?” Proverbios
y Cantares).
2.2.
El tema de España.
El paisaje
típico de Campos de Castilla no
reduce su valor significativo a las tierras de Soria, sino que amplía sus
referencias evocando o simbolizando Castilla, España entera o incluso la
vida humana en general (Soria…Castilla…España…vivir humano). Este simbolismo generalizador es uno de los
temas fundamentales de CC: los campos
que eran escenario de gestas heroicas y de un pasado glorioso se han convertido
por una degeneración gradual en tierras malditas que suscitan la melancolía del
poeta. Para ello, reitera varios elementos del paisaje, metáforas o
asociaciones de palabras con valor simbólico (Soria mística y guerrera; curva de ballesta que el Duero traza en
torno a Soria; harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra, barbacana…) que
recuerdan ese pasado glorioso y se contraponen con otros que se refieren a la
decadencia del presente: emigración, abandono de los campos, desertización,
dureza de la vida, ruina de los pueblos…(tierra
triste y noble; adusta tierra; agrios serrijones…).
El
hombre castellano también simboliza la decadencia histórica, cuya
culminación son los parricidios de Un
criminal o La tierra de Alvargonzález.
Predomina una visión intrahistórica y crítica del hombre de campo que pocas
veces tiene nombre e individualidad, porque a A.M. parece interesarle sólo su representación
simbólica: La miseria, el atraso del mundo rural, la codicia como máxima
lacra, la envidia como defecto nacional y el sentimiento de decadencia
castellanoa. Podría servir de ejemplo La
tierra de Alvargonzález, donde se reconocen fácilmente los valores
simbólicos: un nivel narrativo concreto (la historia soriana de un crimen) y
varios niveles simbólicos (el parricidio como símbolo de la degradación
histórica de Castilla = España y el cainismo como misterio de la maldad
humana).
Si
el campesino castellano le servía a A.M. como vía de análisis del “alma” de lo
español, el “paisanaje” andaluz
(señoritismo, caciques, miseria…) será el motor a partir del cual ejerce su
crítica social y política y representa simbólicamente la situación del país
y su esperanza en “otra” España. (Del
pasado efímero; El mañana efímero…).
En todo
caso, podemos decir que estos símbolos se hacen a veces tan lógicos y
transparentes, al expresar conflictos sociales e históricos (la sombra de Caín, el caballero andaluz, el
criminal, el olmo seco…) que han acabado siendo ya casi tópicos
representativos de algunos defectos de
idiosincrasia y de la sociedad española.
8. PRINCIPALES RASGOS
FORMALES EN LA OBRA CAMPOS DE CASTILLA. (Selectividad)
Antonio
Machado somete su estilo a un proceso de
depuración en busca de la esencialidad,
hecho que explica que partiendo del Modernismo esteticista llegue a una poesía
sencilla, breve y concisa. Son numerosas las declaraciones del autor que
afirman su gusto por la sencillez, la naturalidad, la expresión directa y no
alambicada; declaraciones donde se observa una clara voluntad antirretórica.
1.
EL LÉXICO.
Machado tiene, evidentemente, un
vocabulario predilecto. Estos sustantivos pertenecen al léxico común y muy pocas veces al léxico habitual entre los
modernistas (adamantino, poma…). Machado utiliza un léxico concreto (el más abundante) para
referirse a elementos del paisaje con la intención de fijar una experiencia
vivida. En oposición utiliza un léxico
abstracto para referirse a los universales del sentimiento: amor, ilusión,
sueño, mágico, alma, encanto, armonía… Podemos agruparlo en torno a algunos
temas, sentimientos o percepciones:
- La obra de Machado está marcada
por el uso de un vocabulario que
evoca el tiempo que pasa, el ritmo de los meses, las estaciones
y la caducidad de las cosas. Por esto las palabras que funcionan como deícticos temporales (adverbios —hoy, mañana, ayer, todavía, nunca, ya, aún…-;
demostrativos —estos, aquellos…—)
aparecen de continuo en sus poemas. Estos deícticos se combinan en antítesis temporales para expresar
vivencialmente la relación pasado-presente-futuro (ver El dios ibero, CI). Los adverbios
de lugar (aquí, allá…) y los demostrativos (estos, aquellos…) tienen también valor deíctico; y sus antítesis
espacio-temporales señalan también antítesis correspondientes a estados de
ánimo (CXXI).
-
Léxico relativo al relieve, fauna, flora: encinas, olmos, zarzas, trigales,
romero, páramo, pedregales, cigüeña, cuervo, ciervo…
-
Léxico arcaico o rural.
Muy características de los escritores de la G. del 98
es la recuperación y el uso de léxico arcaico y/o rural: tahúr, albur, sayal, juglar…arcadores, perailes… También es
frecuente el uso de sustantivos y adjetivos que evocan la rudeza o la pobreza
de la tierra, junto con nombres seguidos
de complementos formados con la preposición “sin”, indicando dicha
pobreza. (A orillas del Duero,
XCVIII)
2.
PROCEDIMIENTOS ESTILÍSTICOS.
El éxito
popular de A.M. se debe en gran medida a la
llaneza con que discurren sus palabras, sus frases breves y sus estructuras
sencillas. No obstante, su lenguaje poético recurre con frecuencia a una serie de procedimientos
estilísticos pero los emplea con mesura, sin abuso. Los más destacados son:
- Adjetivación: Machado
utiliza el adjetivo en su función habitual de individualizar al sustantivo. Con
ello no se limita a retratar la realidad, sino a interpretarla según su
personal visión: destacan los adjetivos que señalan lo pobre y lo fuerte. Resulta
particularmente emotivo en el empleo de los adjetivos de color: los plateados, los grises, los cárdenos, los
blancos, los verdes, el añil, que, utilizados a grandes pinceladas, constituyen
conjuntos evocadores.
- La repetición de palabras o expresiones que produce un efecto de
insistencia, de obsesión o de encantamiento: “campo, campo, campo”; “esta
tierra de olivares y olivares…” O sirve para imitar un movimiento: “se vio a la lechuza/ volar y volar”. O
trata de reflejar una emoción tan fuerte que resulta indecible: “¡Oh, fría, fría, fría, fría!”
- El uso de símbolos (representación de una abstracción por medio de
un objeto real) que se convertirán en el universo imaginario de Machado: el
agua, la fuente, el camino, el mar, el paisaje…
- Frecuente humanización o personificación de las cosas, de los objetos,
de los paisajes: “el agua clara que reía”; “hierve y ríe el mar…”
- Empleo de la exclamación y
del estilo nominal (frases nominales sin verbo), uno de sus rasgos más
peculiares que le permite traducir su
emoción ante los objetos, los paisajes, los seres humanos o los
acontecimientos: “¡Hermosa tierra de
España!” También uso muy frecuente de la interrogación, que da a sus versos un tono personal: “¿No beberán un día en vuestros senos /los
que mañana labrarán la tierra?”
- Anáforas: “Álamos
del amor que ayer tuvisteis /de ruiseñores vuestras ramas llenas, /álamos que
seréis mañana liras/del viento perfumado en primaveras…”
-
Sinestesia:”agrias cumbres”.
-
Metáforas (imágenes) y símiles, no
muchas, pero sí recurrentes, que destacan lo guerrero: “grises alcores,/ cárdenas roquedas /por donde traza el Duero /su curva
de ballesta/ en torno a Soria.”
- Tono
conversacional (Poema de un
día), ironía, sátira mordaz, tono
beligerante, que aparecen en los poemas escritos en Andalucía.
3. MÉTRICA
Variedad extraordinaria de metros y
estrofas, acentuada a veces por rimas internas, armonías vocálicas…; en
conjunto una mezcla de tradición y modernidad, de ritmos clásicos y populares.
a) METROS. En los poemas iniciales
utiliza el alejandrino (14), que
había sido uno de los preferidos por el Modernismo y más frecuente en las obras
anteriores. Los versos preferidos en Campos de castilla son los clásicos de la
tradición española: el octosílabo, de
tradición popular, a veces combinado con el tetrasílabo (4) y el endecasílabo (11), de tradición culta. En numerosas
ocasiones, el endecasílabo aparece
combinado con el heptasílabo (silvas).
b) ESTROFAS. Sus estrofas suelen abiertas, es decir, de número no
prefijado de versos, lo que da la sensación de libertad, es decir, que
el verso está siempre sometido a la idea y no al contrario. La tendencia más
habitual es agrupar los versos de cuatro en cuatro, pero existen múltiples
variantes:
-
La estrofa preferida es la SILVA, combinación
libre de un número indeterminado de versos endecasílabos y heptasílabos, cuya
rima también se distribuye libremente; en especial abunda la silva romance: serie libre de
endecasílabos y heptasílabos que riman como en el romance {por ejemplo:
7—7a7—11A11—11A11—7a11—7a11—11a7— 11a}: CXIII-VII, VIII y IX, CXVIII, CXXVI y
CXXXIX,…
-
Estrofas en alejandrinos pareados XCVIII, CXXXVI-VIII…, serventesios {ABAB}: XCVII, XCIX, C,
CXVI… cuartetos {11
ABBA}…combinados con
pareados…
-
Estrofas con versos de arte menor: romances
{8–;8a;8–;8a…}: La tierra de Alvargonzález;
cuartetas {8 abab}: CXXXVI-XIX, XXI,
XXVII; redondillas { 8 abba}:
CXXXVI-XIII. Entre las de carácter popular andaluz encontramos en Proverbios y cantares la copla {8—;8a;8—;8a}: CXXXVI-II, IV, VI,
VIII… y la soleá {8a,8-,8ª}
c) A pesar de la preferencia por la rima asonante, la
consonante también es frecuente.
9. IMPORTANCIA DE LA OBRA EN LA POESÍA ESPAÑOLA
ANTERIOR A LA GUERRA
CIVIL. (Selectividad)
De los
movimientos de fin de siglo, el Modernismo simbolista influyó poderosamente en
su formación inicial y sus huellas no desaparecerán nunca de sus poemas.
También el movimiento noventaiochista (especialmente Azorín y Unamuno) aportó a
AM su visión del hombre y del campo castellano y andaluz así como una
depuración estilística que lo llevará a alcanzar una sobriedad y densidad
excepcionales. Coincidirá así, en esta voluntad antirretórica, con otros
escritores de su tiempo. En buena medida, Campos
de Castilla supone la vuelta hacia una cierta poesía realista como vía de salida del
modernismo simbolista. Lógicamente, ello no será visto con buenos ojos por
quienes, como Juan Ramón Jiménez, intentan también la superación del Modernismo
por otros derroteros, opuestos a los de Machado, los de la poesía pura. Quedan,
entonces, delimitados los dos caminos
por los que transitará la poesía española durante décadas: el seguido en CC por A.M. y la de JRJiménez de Diario de un poeta recién casado.
La línea seguida por Machado
se opone a la literatura deshumanizada de su tiempo. Para él, la poesía existe
en virtud de unos sentimientos, producto de los valores humanos, y debe ser
reflejo de la vida del poeta en su tiempo. Rechazó, en consecuencia, la
posibilidad de una lírica intelectual, sea de los vanguardistas, Juan Ramón
Jiménez o los escritores de la generación del 27.
La
segunda línea, renovadora, seguida por
JRJ y por los poetas de los años 20 y 30, defiende la deshumanización del arte:
rechazo del sentimiento y lo pasional, defensa del arte puro, que debe
limitarse a proporcionar placer estético y no ser vehículo de preocupaciones
sociales, políticas o religiosas. Frente al arte como expresión de la vida, conciben
la obra como autónoma.
Por
todo lo anterior, algunos críticos ven a Machado, junto con Unamuno, como el
representante del
pensamiento crítico historicista del 98, con una temática entre lo personal y
el intento de definir la personalidad colectiva. Para otros,
la filiación romántica y modernista de Machado lo convierten en un poeta
decimonónico, anclado en el pasado, y que no pertenece a la modernidad,
contrariamente a Juan Ramón Jiménez, cuya poesía consideran más moderna.
Aunque la obra machadiana no gozó de
gran aceptación entre los poetas de la Generación del 27, pues la devoción
del momento se orientaba hacia la poesía de J. R. Jiménez y las vanguardias, a
partir de los años 30, la vuelta a una literatura de mayor compromiso social
por parte de los escritores de la generación del 27 hace que sea admirada y
seguida la obra de Machado, especialmente Campos
de Castilla.
Fueron los poetas de posguerra los
que realmente supieron valorarla. Después de la Guerra Civil, algunos
poetas vuelven hacia Machado y lo convierten en ejemplo de humanidad, de
conciencia cívica, y ven en su obra una lección de estética. La generación
del 36 propondrá el reconocimiento y la exaltación de Machado, el poeta del
tiempo y de la existencia, en cuya
doctrina estuvo siempre desterrada cualquier forma de virtuosismo verbal que
impidiera la plasmación cálida de la vida. La presencia machadiana se percibe,
sobre todo, en la poesía de Leopoldo Panero y en la de Luis Rosales,
especialmente en su poema-libro La casa
encendida y en los Proverbios y
cantares, continuación de los de Machado.
Cabe destacar también su influencia
en José Hierro, Gabriel Celaya y Blas de
Otero, miembros de la poesía social de los 50.
Los poetas de la llamada “segunda
generación de posguerra” o promoción de los 60 rescataron a Machado como
poeta cívico y el hombre comprometido. Algunos de los autores más conocidos que
mostraron afinidad o influencias evidentes de su poesía son: Ángel González,
José Manuel Caballero Bonald y José Ángel Valente. También en Jaime Gil de
Biedma se observan coincidencias de actitud con Machado, así como en Francisco
Brines, Claudio Rodríguez y de José Agustín Goytisolo.
Durante las décadas de los
ochenta y los noventa, los poetas volverán la mirada hacia la obra de Machado; es el caso de Andrés Trapiello, José
Mateos, y, especialmente, Luis García Montero.
Por
encima de gustos y modas, su poesía se recibió como una de las más auténticas y
puras de la lírica modernista y del grupo noventaiochista: Recreó una serie de
temas y problemas con los que puede identificarse cualquier persona sensible:
el amor inalcanzado, las angustias íntimas, el sueño, el recuerdo, la
preocupación social y patriótica, la reflexión metafísica y existencial,… Y,
por supuesto, “juega” a su favor su aparente sencillez y claridad. En conjunto,
su obra poética debe ser considerada como una de las más altas cimas de la
poesía española del s. XX.

Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarHola, os dejo una nueva herramienta de gran utilidad. En http://www.llevaacento.com/ podrás analizar todas las reglas de acentuación y ver explicaciones y razonas por las que las palabras llevan o no llevan acento o tilde. Debemos recordar que todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan tilde.
ResponderEliminar